
VAMPIROS, ASTRONAVES Y BARATURAS
LO FANTÁSTICO EN LAS HISTORIETAS DE LA EDITORIAL MARCO
Imaginemos un pasillo flanqueado por dos figuras. En la entrada, hierático, un señor de rostro hosco, cubierto por un mono rojo que se adhiere a su cuerpo como una segunda piel dejando solo su rostro de ojos de huevo al descubierto; dos alas de buen tamaño asoman pegadas a su espalda. Al final de la galería, en la misma posición que el guardián del lado opuesto, un robot. Metálico, con un relumbrar entre la hojalata y el acero, carente de facciones humanas, pero todo lo antropomorfo que una máquina puede llegar a ser. En medio, atiborrando el espacio, un sinfín de criaturas junto a naves interplanetarias, ídolos de proporciones descomunales, animales extraños y variopintos, hordas de eras pretéritas, inverosímiles monstruos: mil y un prodigios de serie B.
 |
||
| Los Vampiros del Aire nº 30. |
Son los frutos de lo fantástico que la editorial Marco ha ido engendrando durante más de tres décadas. Primigenio, el Vampiro del Aire de la entrada da fe de sus orígenes folletinescos, con un pie en el siglo XIX y otro en el XX, característica de las primeras producciones fantacientíficas de la empresa. De 1957 es la figura que cierra el desfile: ese Rock Robot protagonista de su propia colección de cuadernos, producto plenamente conexo con un tiempo rendido a la técnica que incluso prefigura al superhéroe que no ha de tardar en convertirse en uno de los iconos de masas más perdurables de nuestra era.
Entre ambas, miles de viñetas, de ensueños cándidos y prodigiosos, vislumbres de un futuro que nunca fue y de un pasado que nunca existió. Elaborados por un grupo relativamente reducido de personas, incansables trabajadores de cuyo magín han surgido. Historietas fantásticas que abarcan todos los estilos, del épico al humorístico; todos los subgéneros, de los mundos perdidos a la ciencia ficción, pasando por el terror, el exotismo colonial o algo tan inhabitual como la fantasía heroica; todas las formas narrativas; todas las presentaciones posibles. La producción de Editorial Marco, desarrollada en el tiempo que va de la dictadura de Primo de Rivera hasta los primeros años sesenta, es abundante, humilde y gozosa, e ilumina con su esplendor autárquico más de treinta años de nuestra historieta.
Los hijastros de Albión
Desde que el editor Tomás Marco se instalase como empresario durante la década de los veinte, su aspiración máxima ha sido la de hacerse con un espectro de público muy amplio, el mayor, sin duda, en la España de su tiempo: aquel deseoso de escapismo pero de escaso poder adquisitivo. Todas sus publicaciones son populares en el más literal sentido de la palabra: juega siempre con ofertar los productos más baratos, sacrificando la calidad de su presentación en aras de conseguir el precio más bajo. Decenas de exitosas colecciones de folletines y semanarios infantiles cuya vida se prolonga durante muchos años certifican el acierto comercial de su planteamiento; entre unos y otros, no menos de diez de sus cabeceras acuden puntuales a los kioscos cada semana desde sus comienzos en 1924 hasta el estallido de la Guerra Civil, que interrumpe casi por completo su actividad.
 |
| Publicación inglesa de las que se nutría Marco. |
Para poder mantener semejante aluvión productivo sin encarecer sus costes, Marco se ve obligado a recurrir a diversas tácticas. Centrándonos en los tebeos, una es la de contar para sus publicaciones con autores primerizos, jóvenes a quienes puede permitirse contratar por un precio menor que el que profesionales más acreditados exigirían; otra es la de obtener material en mercados extranjeros que vendan a bajo coste. En este sentido, Inglaterra es su principal fuente de abastecimiento. El editor adquiere y traduce decenas de historietas británicas aparecidas en semanarios como Crackers, Comic Fun, Funny Wonders o Puck, de modos y confección muy parecidos a los suyos. Episodios cómicos, de un humor eficaz y primitivo que hace del garrotazo y tentetieso su razón de ser, en paralelo al de tantas producciones cinematográficas de la época, junto a otras de temática aventurera inspiradas tanto en el cine del momento como en la tradición de la novela de aventuras decimonónica, aquella que hace del mundo un lugar a descubrir, conquistar y explotar por los hijos de Occidente, antes de que existiese mala conciencia alguna.
Estos modos aventureros, presentes en la alta literatura del siglo anterior, son en el siglo XX pasto del folletín, que se encarga de vulgarizarlos, estandarizarlos y ofrecerlos en códigos y lenguajes más simples, inmediatamente reconocibles por el público. De los Allan Quatermain, Jim Hawkins o Sherlock Holmes se ha pasado a los Búfalo Bill, Harry Dickson o Nick Carter, más asequibles para lectores menos formados. Y de ahí a otros menores aún, refritos de refritos, que son los que van a alimentar las fantasías de los tebeos británicos que tanto van a influir en los españoles.
El grupo de colaboradores de Marco es exiguo y sus funciones están muy definidas, especialmente en lo que a historietas de aventuras se refiere. Francisco Darnís y Emili Boix son dos jóvenes con tanta gana de iniciarse en el oficio como desconocimiento del mismo; Marc Farell es veterano ilustrador cuya solvencia salva en más de una ocasión las publicaciones de la casa, mientras Albert Mestre o Fernand (Fernando Fernández Eyre), menos prolíficos, muestran un estilo ya consolidado pese a encontrarse en el inicio de sus carreras.
Antes de empezar a ilustrar sus propias series, todos se dedican por encargo del empresario a calcar páginas directamente de los tebeos ingleses que con asiduidad llegan a la redacción. De este modo, Marco se aprovecha de parte del material foráneo sin pagar una peseta en concepto de derechos, a la vez que los aprendices de dibujante van haciendo mano en la profesión.
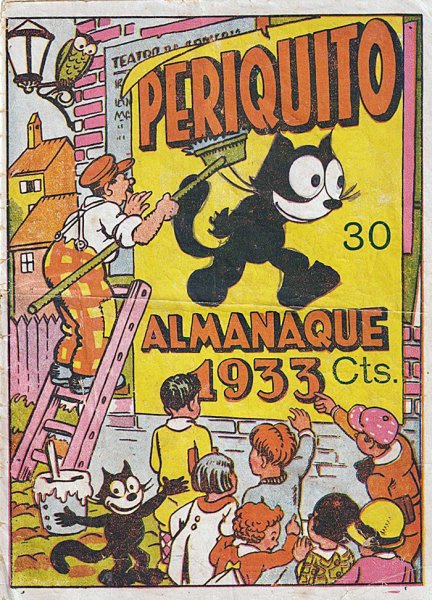 |
 |
 |
| Periquito. Almanaque 1933. | Rin-Tin-Tin nº 43. | P.B.T. nº 4. |
Tal táctica se prolonga durante algunos años en semanarios como La Risa, P.B.T., Periquito, Chiquitín, Don Tito o Rin Tin Tin. Por un lado, esto provoca que el estilo de todas las historietas incluidas en sus cabeceras sea muy uniforme, distinguiéndose por su trazo más preciso las inglesas fetén de las que podríamos llamar de segunda mano. Y por otro, al haberse iniciado copiando páginas y páginas procedentes del Reino Unido, es inevitable que cuando Darnís, Boix o Farell empiecen a dibujar sus propias creaciones estas resulten parecidas a las que han tomado como modelo, tanto, que en alguna ocasión se hace casi imposible distinguir cuáles son propias y cuáles resultado del calco y la copia.
Todas se caracterizan por contar con un prolijo texto al pie de los dibujos, desechar el uso del bocadillo, incluir alto número de pequeñas viñetas resueltas invariablemente en plano general, mostrar una composición interna minuciosa en torno a la figura humana, usar un lenguaje desinteresado en construir secuencias dramáticas, lucir una estética realista tan irreprochable como fría… Características todas de la historieta británica del período que van a pasar a integrarse en la española por vía de la copia. Más tarde, cuando cada cual consolide su estilo, tales influencias se diluyen, pero son básicas en su formación como artistas, y en toda su producción para Marco resultan insoslayables.
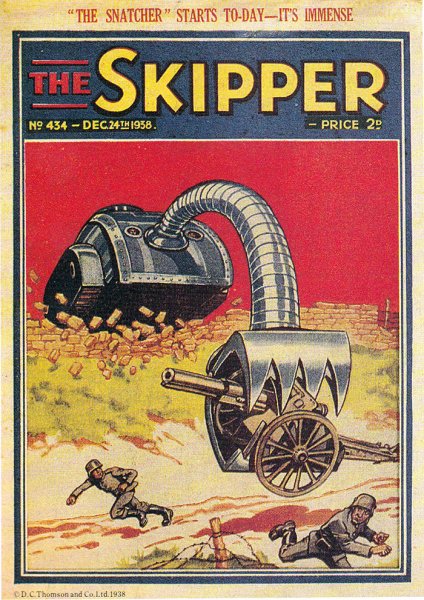 |
| The Skipper, una fantasía similar a la de Canellas. |
Otro tanto cabe decir de los guiones de las historietas, ya netamente españolas, incluidas en los semanarios. Tanto las de humor como las de aventuras muestran igualmente su fascinación por lo británico, patente incluso en una figura tan singular como la de Canellas Casals, responsable de la mayor parte de ficciones de la casa desde que hacia 1931 se incorporase a la empresa. Su sentido absolutamente extravagante de la fantasía está emparentado con el de publicaciones inglesas como Hotspur o Skipper, familiares para Canellas por ser el encargado de seleccionar el material que Marco compra, en las que no es raro ver escenas insólitas construidas a base de figuras aberrantes y situaciones grotescas hasta el absurdo: un grupo de vikingos navegando a lomos de una ballena, un hombre volador enfrentándose con otro acolchado como el muñeco de Michelin, una docena de leones perdiendo los dientes al intentar morder la armadura del héroe, un hechicero negro materializándose de la nada frente a las puertas de un colegio. Situaciones que perfectamente podrían pertenecer a cualquiera de las muchas historietas del escritor catalán, deudor de un modo de entender lo fantástico que tiene como principal objetivo provocar la sorpresa del lector, algo que constituye en Canellas esencia de su narrativa.
Su concepción de la ficción como desfile de prodigios también se advierte en la obra de dibujantes británicos como Walter Booth, que en su clásica serie Rob the Rover lanza a sus protagonistas a una vuelta al mundo donde en cada página tiene lugar un portento distinto, lo mismo que sucede con otros autores como Stanley White o Vincent Daniel, afines a los que de forma anónima publica Marco habitualmente. Canellas, nutrido en esas fantasías gráficas, adopta tanto sus pautas narrativas como su estrambótico sentido de la maravilla, llevándolas rápidamente hacia terrenos más fértiles y más enloquecidos.
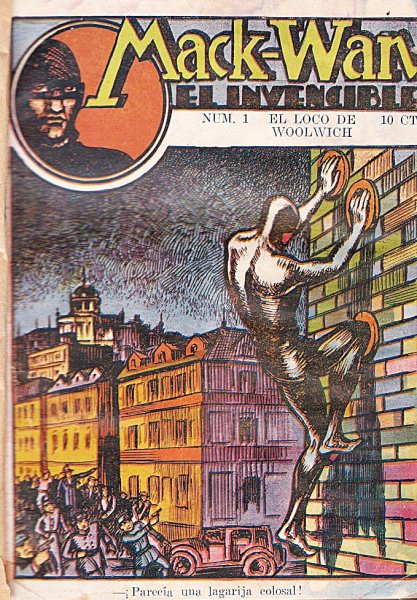 |
| Mack-Wan el Invencible nº 1. |
La influencia que estas y otras ficciones británicas ejercen en el escritor de Sabadell queda patente con Mack-Wan el Invencible, obra suya editada por Marco como colección de folletines en 1934. Se trata de uno de los primeros superhombres europeos, capaz merced a su traje de trepar por paredes verticales igual que haría Spiderman varias décadas después. Ataviado de negro de pies a cabeza y con unas ventosas en las muñecas y rodillas, su figura es absolutamente idéntica a la de un olvidado héroe pulp, Zero the Silent, editado en Reino Unido tres años antes, en 1931, por Ridgway Publishing. Aunque Canellas lleva a Mack-Wan por unos derroteros completamente distintos a los del personaje original, a la vista de las imágenes que he podido consultar su inspiración en el personaje es más que evidente[1]. Algo similar ocurre, años más tarde, con la saga Los Navarro, publicada en forma de cuadernos en 1941, que toma directamente personajes y situaciones pertenecientes a la historieta británica que el semanario Rin-Tin-Tin publica en la preguerra con el título Los tres aventureros.Y aunque no se puede asegurar, tampoco hay que descartar que no ocurra lo mismo en otras ocasiones durante su estancia en Marco, algo comprensible y perfectamente justificable dado el infernal ritmo de trabajo a que le obliga su función de guionista casi exclusivo de todas las publicaciones de la casa.
Tradición y heterodoxia
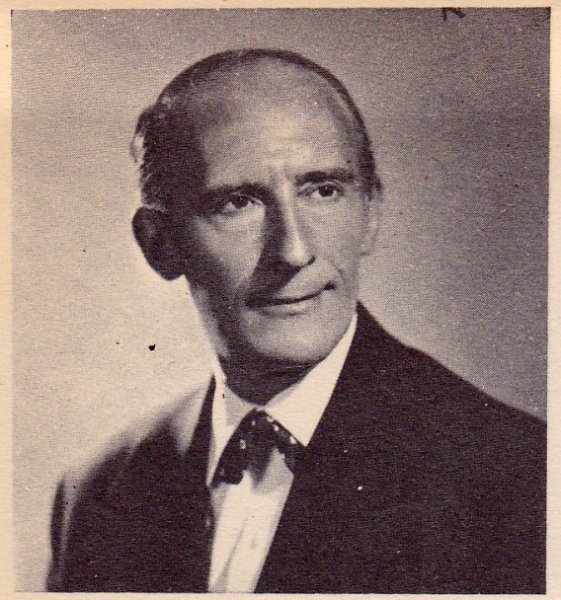 |
| José María Canellas Casals. |
Veintiocho años cuenta José María Canellas Casals cuando se incorpora a la editorial como redactor, pasando poco más tarde a ser su director artístico. Nacido en Sabadell en 1902, poco se sabe de su trayectoria anterior. Según la información que proporciona él mismo en su libro Los buscadores de diamantes en la Guayana venezolana (Ed. Cultura Hispánica, 1958), escapa de su casa a los trece años, deseoso de ver mundo. Trabaja en mil oficios, aprende a tocar el violonchelo, pinta cuadros al óleo, viaja al Caribe, donde se convierte en capataz de una hacienda, pasando más tarde a Canadá, donde lo encontramos buscando oro en una mina. Tal vez porque los resultados de sus pesquisas no fuesen tan productivos como prometían, se interna luego en las selvas venezolanas en busca de diamantes. Entre tanto, Hollywood adapta una de sus historias, que el director H. C. Potter rueda con el título La patrulla del Pacífico (Wings over Honolulu), por más que todas las fuentes consultadas afirmen que el relato original se tomó de la revista Red Book Magazine y se debe a la escritora Mildred Cram), y finalmente, sin oro ni diamantes, recala de nuevo en Barcelona.
Canellas siempre fue hombre de vivísima imaginación. Cada cual tome como considere su semblanza autobiográfica; lo que sí está constatado es que hacia 1931 comienza a trabajar para Editorial Marco redactando folletines y guiones de historieta, además de ejercer poco después de director. Durante estos años previos a la Guerra Civil se convierte, gracias a su fecunda producción, en el nombre fundamental de la ciencia ficción en viñetas, abordando todas las temáticas, de la space opera a la fantasía heroica. A poco de comenzada la guerra se le encuentra en el San Sebastián franquista, donde se refugia junto a otros artistas catalanes (Mercé Llimona, Serra Massana, Valentí Castanys) huyendo de una Barcelona en la que su fervoroso catolicismo y sus convicciones conservadoras son vistos con implacable hostilidad.
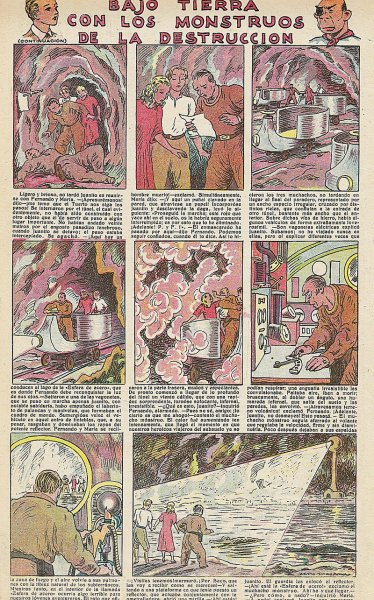 |
| Historieta de Canellas en la revista Pelayos. |
Allí se integra en la redacción de las revistas infantiles Flecha, que publica Falange Española, y Pelayos, de inspiración carlista. En ambas sigue facturando obras de ciencia ficción con su estilo ditirámbico y febril, ahora teñidas de intenciones políticas. Bajo tierra con los monstruos de la destrucción, publicada en Pelayos con dibujos de Serra Massana, da cuenta de la odisea subterránea del corneta Fernando Zabal, quien, con ayuda del superhéroe enmascarado Patria y Fe nº 1 (la elección de los nombres en Canellas va siempre de lo insólito a lo regocijante), frustra las intenciones de los monstruos de la destrucción, que no son otros que unos republicanos empeñados en volar en pedazos la península ibérica para hacerla desaparecer del mapa de una vez por todas. En la misma cabecera publica, con excelentes ilustraciones de Castanys, Zimbra y los dragones humanos, que bajo su apariencia de fantasía heroica ofrece toda una loa a la labor redentora de un providencial caudillo capaz de devolver a una nación en decadencia su esplendor perdido[2].
Al regresar a Barcelona una vez terminado el conflicto trabaja durante un tiempo para Grafidea, fundada en San Sebastián durante los años bélicos con el nombre de Editorial Española, para la que ya ha confeccionado durante su estancia donostiarra un buen número de cuadernos. En tierras vascas, Canellas coincide con Consuelo Gil, fundadora del semanario Chicos, la mejor publicación infantil de los años cuarenta. Tras un período en que la cabecera es incautada por Falange, doña Consuelo recupera su propiedad y contacta con el escritor de Sabadell para que se incorpore a la redacción ejerciendo parecidas funciones a las que desempeñaba en Marco. Allí factura un sinfín de historietas ilustradas por autores como Emilio Freixas, Mariano Zaragüeta o el italiano Cozzi, en las que se dan cita superhéroes avant la lettre, aventuras en el fondo del mar, robots gigantes, magos de chistera y frac y mil criaturas más fruto de su desbordante fantasía, convirtiéndose en figura fundamental en la historieta española de la década.
 |
| Historieta de Canellas en Episodios y Aventuras de S. |
Cuando a finales de los cuarenta llega el declive comercial de Chicos, Canellas comienza una breve colaboración con la casa Buigas, la editora de TBO, publicando en la revista Episodios y aventuras de S gran cantidad de páginas, todas ellas prodigio de imaginación y anacronismo. Su forma de contar, prolija y algo envarada, resulta a tales alturas obsoleta, enamorado como está el lector de entonces de unos dinámicos cuadernos de aventuras situados en las antípodas de lo que el escritor catalán entiende por historieta. Así parece comprenderlo, abandonando mediados los cincuenta su faceta como guionista de cómics, un medio al que nunca regresa[3], y volviendo a su Sabadell natal para integrarse en el sector textil hasta su fallecimiento en 1977.
Canellas es el hombre fundamental de la fantasía en el tebeo español de los años treinta y cuarenta. Nadie hay tan prolífico, nadie tan imaginativo; con sus historietas en las revistas de Marco introduce por la puerta grande, con creaciones modernas, bien confeccionadas y visualmente atractivas, la ciencia ficción en nuestros tebeos. No solo eso: de un modo si se quiere deslavazado, más o menos mejorable pero en todo caso absolutamente personal, es el guionista que proporciona mayor número de ficciones de papel desde los primeros años de la República hasta el comienzo de los cincuenta, alimentando así la imaginación de varias generaciones crecidas en un tiempo especialmente ingrato. Nuestra historieta realista de esas décadas, en las que puede decirse que adquiere su edad adulta, no puede entenderse sin la contribución de este escritor heterodoxo y conservador, revolucionario y tradicionalista, moderno y rancio, autor de una obra fascinante a veces y soporífera otras, pero en todo caso insoslayable y genial en la más literal acepción del término.
En el principio fue el folletín
Antes de que triunfasen las historietas de ciencia ficción, algo que no ocurre hasta los años inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra Civil, el medio encargado de llenar de fantasías y disparates las cabezas adolescentes es el folletín. Precariamente presentado, denostado por padres y educadores, olvidado sistemáticamente por la historia de la literatura, es capaz sin embargo de crear adictos enamorados de su desenfadada, delirante, apasionada y a menudo incoherente manera de concebir la narrativa. Presentado en cuadernos de pequeño formato baratos y precarios, con una cubierta en color y apresuradas ilustraciones en blanco y negro, son obra de autores que no acostumbran firmar, brillantes en ocasiones y repetitivos las más de las veces; decisivos, en todo caso, a la hora de fijar las vías por las que va a discurrir la ficción popular del siglo XX.
 |
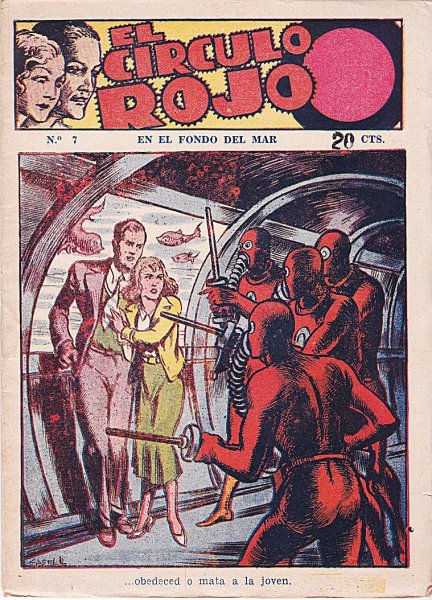 |
| Un Viaje al Planeta Marte nº 1. | El Círculo Rojo nº 7. |
Marco, siguiendo los pasos de sellos como El Gato Negro, lanza al mercado un montón de colecciones de este tipo que abarcan todos los géneros: la aventura juvenil, las historias de piratas, de cowboys o de espadachines, los episodios policiales y, en una proporción hasta entonces desconocida, la ciencia ficción y la fantasía. Un género que el folletín apenas ha tocado y que irrumpe en el medio, como no podía ser de otro modo, de la mano de Canellas Casals. Presentadas anónimamente y reconocibles solo por su personal estilo literario y su peculiar modo de entender lo fantástico, aparecen entre 1932 y 1936 series como El Corsario X, aventuras de una joven enmascarada capaz de volverse invisible y que posee impresionantes aparatos futuristas con los que hacer frente a sus enemigos; Un viaje al planeta Marte, veinticuatro fascículos poblados por astronautas adolescentes, alienígenas panzudos, gorilas voladores y dislates sin fin; El Titán de los Mares, historia de una organización de navegantes submarinos que limpian los océanos de peligros como cíclopes, fantasmas u hombres bicéfalos; el ya comentado Mack-Wan el Invencible, uno de los primeros superhéroes europeos; Khun Zivan el Terrible, supervillano dueño del Obús Perforador, un vehículo subterráneo con el que intenta la conquista del mundo, o Los Vampiros del Aire, criaturas destinadas a gozar larga vida en los predios de la más paupérrima serie B[4].
Todas estas novelas presentan una fantasía delirante, enloquecida, en la que los prodigios se suceden uno tras otro sin dar tregua a un lector a quien se conquista por acumulación. Combinando moldes narrativos decimonónicos con temas de la más rabiosa actualidad, lo que menos importa a la hora de confeccionarlos es la coherencia o la verosimilitud, sacrificadas en aras de lo asombroso y lo espectacular. Este sentido de lo fantástico como algo festivo, lúdico y adicto al portento es el mismo que guía la confección de las historietas de los semanarios de Marco, que toman directamente del folletín sus modos, temas y estéticas. Y hasta sagas y personajes trasladados tal cual a la viñeta, como sucede con la exitosa colección Los Vampiros del Aire.
Estos vampiros deben su nombre al serial cinematográfico Les Vampires, del francés Louis Feuillade, estrenado en 1915, en el que así se designa a una organización de criminales que visten monos ceñidos de cuerpo entero y en ocasiones completan su disfraz con unas alas de murciélago de conseguido efecto plástico. No tienen nada que ver con la figura del chupasangres tradicional, son una banda de delincuentes voladores a las órdenes del malvado Lord Petty, residentes en un castillo gótico desde el que roban bancos, asaltan trenes, secuestran damiselas, vuelan edificios y ejercen otras actividades propias de su oficio. Catacumbas, cementerios, criptas góticas y lóbregas fortalezas alternan con modernos laboratorios y cacharrería científica, en mezcla imaginativamente fecunda que hace olvidar las numerosas incoherencias de la trama. Para disfrutar la obra de Canellas hay que dejar aparcado el pensamiento lógico, olvidar el tradicional esquema planteamiento-nudo-desenlace y dejarse mecer por un incesante desfile de maravillas, renunciando a exigir al autor explicaciones racionales. El público de los años treinta así lo entiende y premia a estos vampiros con un éxito discreto, aupándolos al podio de la mitología popular.
Tanto este como los demás folletines fantásticos tienen su influencia en la historieta, las más de las veces como simple inspiración en sus motivos y estéticas, sin que sean frecuentes las adaptaciones del texto; solo en el caso de Los Vampiros del Aire —y de su continuación, El último Vampiro, que Marco lanza en cuanto la serie original finaliza— hay una traslación más o menos fiel de la novela a la historieta.
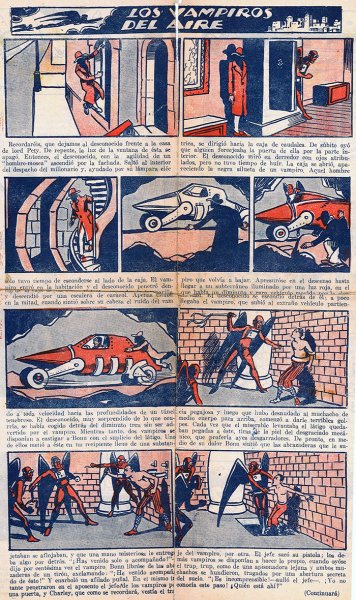 |
| Los Vampiros del Aire en Don Tito. |
La primera versión gráfica de Los Vampiros del Aire se publica por entregas en las páginas del semanario Don Tito alrededor de 1933. Con pequeñas viñetas de Farell muy apegadas al modelo inglés —predominio, cuando no exclusividad, de planos generales, trazado esquemático de las figuras, desinterés en construir secuencias— se aborda de nuevo la lucha entre los juveniles héroes y la organización criminal, con toda la parafernalia de túneles subterráneos, estancias oscuras, torturas y peleas a puñetazos reflejada en imágenes algo toscas —hay que entender que por entonces el dibujante se ve obligado a facturar diez o doce páginas semanales, en un ritmo de trabajo forzado— que no alcanzan a evocar eficazmente la atmósfera tenebrosa y el sentido de la maravilla que la versión literaria ofrece a raudales. La historieta se publica al mismo tiempo que la colección de folletines, por lo que no se trata tanto de una adaptación como de aventuras desarrolladas por los mismos personajes, que de este modo retroalimentan su popularidad entre los lectores. El minúsculo tamaño de las imágenes y los recargados textos que al pie les acompañan no favorecen la espectacularidad que toda creación fantástica precisa, con lo que el experimento resulta un fracaso, desapareciendo antes de alcanzar la veintena de páginas.
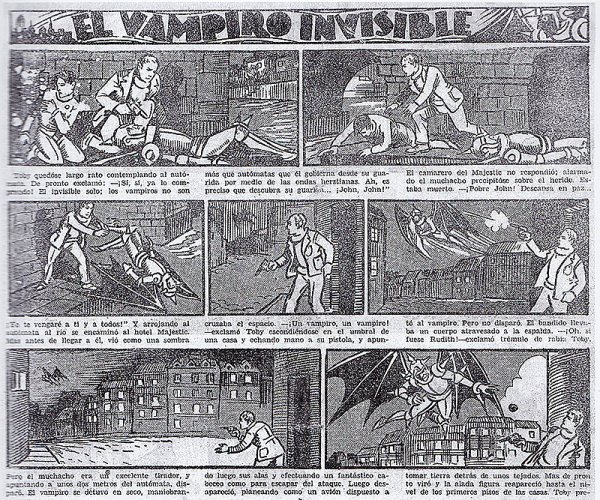 |
| El Vampiro Invisible en Don Tito. |
El Vampiro Invisible, publicada en los últimos números de Don Tito, intenta repetir la experiencia trasladando a la imagen el folletín El último Vampiro, continuación de la saga original que comienza cuando el villano consigue escapar de la cárcel para reemprender su lucha contra las fuerzas del bien. Es igualmente obra de Marc Farell, y aunque sujeta a las mismas limitaciones que su predecesora —textos no integrados, ausencia de bocadillos, diminutas viñetas—, el dibujante se muestra más inspirado, despegándose del corsé narrativo que representa la influencia británica, sirviéndose de una planificación más dinámica y resolviendo algunas secuencias con envidiable sentido del ritmo. Impactan por su modernidad los vuelos del vampiro —en esta ocasión, una criatura robótica fabricada por el malvado Lord Petty para llevar a cabo su venganza— sobre los tejados de una ciudad en sombras: el dibujo ya no es solo mera ilustración del texto, como en la anterior realización, sino que narra por sí mismo. La historieta, a caballo entre la ciencia ficción y el género de terror, concluye en 1934, cuando Marco decide cerrar la cabecera Don Tito.
Pero los vampiros no han muerto: tras la Guerra Civil reaparecen una vez más, en esta ocasión en el formato cuaderno, el más popular en el tebeo durante los veinte años siguientes. Son tiempos de carestía en todos los sentidos; la censura, que prohíbe las publicaciones periódicas, obliga a lanzar cada número como si de un producto único se tratase, con lapsos de tiempo variables entre entrega y entrega; el papel, la impresión y el aspecto general acusan inevitablemente estas carencias. Englobada en la cabecera generalista Gran Colección de Aventuras Gráficas, Marco resucita en 1940 el que fuese uno de sus “pequeños grandes éxitos” de la etapa anterior. Para ello se sirve de Canellas, que de nuevo da cuenta de los bandidos voladores, y de Francisco Darnís en la parte gráfica, que confecciona unas portadas de gran efecto visual, sobresalientes entre los demás productos del momento.
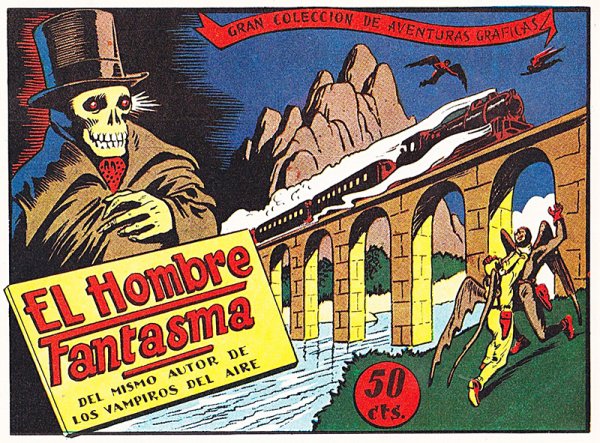 |
| El Hombre Fntasma, de Canellas y Darnís. |
Alguien con una imaginación tan excesiva como Canellas no puede conformarse con plasmar de nuevo lo ya sabido, y así, aunque el esquema general se respeta —el castillo medieval que sirve de guarida a los criminales, el ambiente oscuro y el enfrentamiento a muerte entre los jóvenes héroes con los secuaces de Lord Petty- y algunas situaciones se repiten de forma literal, se introducen nuevos elementos que terminan por componer una versión distinta a la desarrollada tanto en los folletines como en la historieta aparecida en Don Tito. A El Hombre Fantasma, figura vestida de etiqueta con rostro de calavera que ayuda a los muchachos en su lucha contra los vampiros, se suma ahora El Hombre Infernal, de físico licantrópico, por más que resulte encuadrado en las fuerzas del bien.
 |
| El Hombre Infernal, ilustrado por Darnís. |
Una arquetípica bruja desdentada y verrugosa, una secta de enmascarados, unos hindúes de turbante, un monstruoso jorobado y hasta un troglodita gigante se unen a la fiesta, alegrando con su presencia una trama que por momentos resulta difícil de seguir, desentendido como está su guionista de cuanto no sea ofrecer prodigios uno tras otro. Lo cual, aunque revele a las claras que Canellas no domina la narrativa gráfica, resulta más que suficiente para el atribulado lector de año tan siniestro como 1940, que agradece sin remilgos el consuelo proporcionado por ese desfile de esqueletos, mazmorras, misteriosas mansiones, telarañas y señores malencarados cuyos ojos refulgen en la oscuridad. Cóctel de sensaciones extremas más que historieta coherente, la relativa fortuna comercial que le acompaña —publicar trece números seguidos en la inmediata posguerra es hazaña que pocos cuadernos consiguen— solo puede entenderse en el depauperado entorno en que surge, ávido de evasión y falto de ficciones más elaboradas.
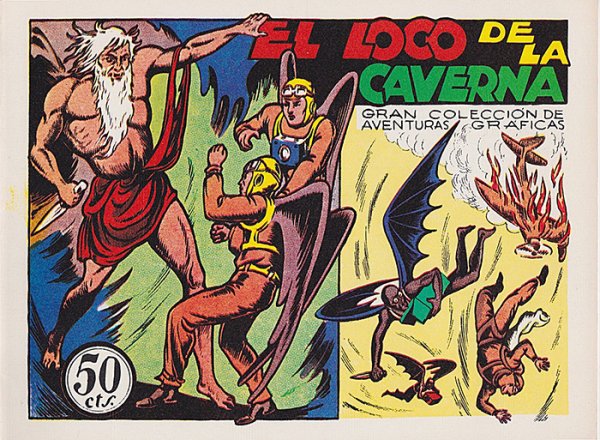 |
| "El loco de la caverna", ilustrado por Boix. |
Por esta misma época se intenta trasladar a la viñeta otro de los héroes de folletín, Mack Wan el Invencible, a quien la censura, que ha proscrito los nombres extranjerizantes, obliga a rebautizar como Héctor Ban. En la serie Gran Colección de Aventuras Gráficas aparece un solo cuaderno que no presenta continuidad: demasiado poco para plasmar la historia original que, a caballo entre el género de superhéroes y el novelón decimonónico, narra la lucha entre el superhéroe inmune a las balas, capaz de trepar paredes verticales, contra una organización dedicada a raptar niños para mutilarlos y venderlos a las ferias, en la más pura tradición de El hombre que ríe, de Victor Hugo. Antonio Ayné, en una de sus escasas incursiones en la historieta realista, ilustra el único tebeo de Héctor Ban, apenas un vislumbre de lo que pudo haber sido, enfrentado tanto a los embates de un ambiente oficial hostil a cuanto suene a fantasía popular como a las muchas limitaciones de Canellas a la hora de contar en imágenes lo que antes ha hecho literariamente. La realización pasa sin pena ni gloria y es tragada casi de inmediato por el abismo del olvido.
 |
| Héctor Ban, tebeo que adapta a la historieta al héroe del folletín Mack Wan. |
Las guerras futuras
Atrapada entre el recuerdo de las masivas carnicerías de la Primera Guerra Mundial y el temor a un conflicto próximo que cada día se vislumbra más cercano, la imaginación de los años treinta está marcada por lo bélico, un hecho que afecta a todo tipo de ficciones y que en la historieta alcanza algunas de sus expresiones más claras. Es el caso de La guerra futura, la más ortodoxa serie de ciencia ficción de cuantas publican en esta etapa las revistas de Marco, obra sin firmar de Canellas Casals y de un maduro Marc Farell, aparecida en las páginas de P.B.T. durante 1935.
 |
| La guerra futura, en P.B.T. |
La historia se inicia con la apertura de hostilidades entre dos grandes potencias, materializada de inmediato en el tronar de enormes cañones que descargan sus proyectiles sobre la indefensa población civil. Dos estudiantes, Pablo y Sidney, se ven atrapados en una ciudad bombardeada, de la que consiguen escapar no sin antes topar con sótanos habitados por sectas de enmascarados, mansiones repletas de calaveras y serpientes y otros elementos iconográficos propios del más genuino folletín. Pronto descubren un rayo inventado por un sabio, arma definitiva capaz de arruinar a todo ejército enemigo, cuya posesión se disputan durante la aventura con una banda de espías; finalmente dan con ella logrando poner fin a las hostilidades, según especifica Canellas con su florida prosa: «Acto seguido es izada la bandera santa de la paz. ¡El cañón enmudece! Pronto sobre las ruinas humeantes la civilización marcará su sello definitivo de amor».
Por medio, páginas y páginas que no son sino glosa y espectáculo de la destrucción. Desde la aparición de tanques, aviones, gases tóxicos y otras armas de guerra en el período 1914-18, la imaginación popular muestra rendida fascinación por cuanto aparato de muerte ofrezca una ciencia que, más que destinada al progreso de la humanidad, se percibe consagrada a su exterminio. Los bombardeos, las matanzas masivas, armas futuristas como escafandras que proyectan mortíferos rayos, robots que disparan indiscriminadamente sobre cuanto se mueve a su alrededor, tanques voladores, descargas eléctricas capaces de hundir escuadras enteras, gases venenosos o naves espaciales alternan con elementos más tradicionales: leones hambrientos, cámaras de tortura o soberanas de larga melena y testa coronada.
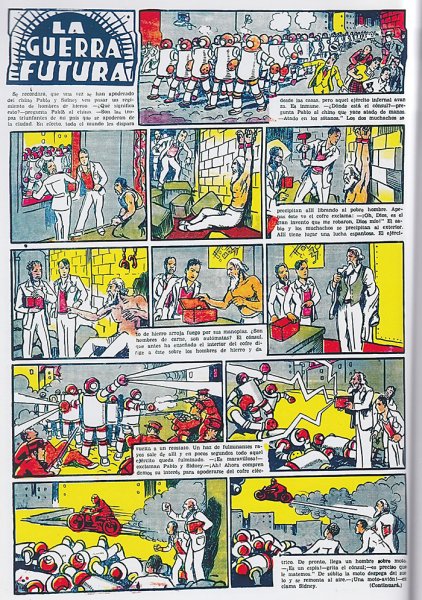 |
| La guerra futura, en P.B.T. |
El devenir del argumento, frenéticamente expuesto, es lo de menos. Lo que cuenta es el espectáculo del caos, mostrado una y otra vez en páginas desazonantes, con el trazo claro y aún algo ingenuo de Farell contrastando eficazmente con los horrores que ilustra. Una historieta incómoda y cruel, desarrollada correctamente según sus esquemas folletinescos, que no deja de provocar cierta desesperanza leída hoy, cuando no puede verse sino como heraldo de las guerras que en breve habían de ensangrentar España, Europa y el mundo entero.
Este pathos bélico impregna igualmente otras historietas, de las más explícitas a otras cuyo argumento no parece en principio ligado al tema. Entre las primeras está La invasión de los amarillos, publicada en Rin Tin Tin durante 1935, obra de un guionista desconocido —la prosa, más sencilla, no parece corresponder a Canellas, aunque nunca se sabe— y del pintor catalán Josep Ariet Olivés, nacido en 1885, ilustrador de cubiertas para folletines de la casa El Gato Negro e historietista ocasional en las publicaciones de Editorial Marco.
 |
| La invasión de los amarillos, en Rin Tin Tin. |
La serie muestra generosa y diáfana la paranoia del terror asiático, tan en boga durante el primer tercio del siglo. Aviones gigantescos e islas flotantes erizadas de cañones se disponen a asaltar una Europa dormida en los laureles; hordas de chinos con coleta armados de espadas las tripulan; armas fabulosas se ciernen amenazadoras mientras bombardeos masivos borran del mapa ciudades enteras. De nuevo, lo de menos es la peripecia personal de un arquetípico grupo de héroes —el sabio, la chica, el paladín— frente al espectáculo de destrucción que constituye el grueso de la trama. Por más que el pincel de Ariet, muy acelerado, y de un bisoño Francisco Darnís que a veces le sustituye, no llegue a evocar con la fuerza precisa el esplendor de las cortes asiáticas ni la áspera belleza de las escenas bélicas.
Otra serie, cercana a los esquemas del cine de terror contemporáneo, revela igualmente esa fascinación que la guerra ejerce entonces en la imaginación popular. El fakir sangriento se publica en dieciséis entregas en la cabecera Rin Tin Tin durante 1935. Su comienzo, con el diabólico oriental resucitando en su tumba cuando esta es violada por un grupo de exploradores blancos, remite a las escenas iniciales de La momia (1932, Karl Freund), mientras el desarrollo posterior se toma de otra película, Chandú, fantasía oriental (1932, W. Cameron Menzies), con un villano idéntico al Bela Lugosi que protagoniza la película, tocado de turbante y poseedor, como en el filme, de un rayo mortífero con el que arrasar ciudades enteras.
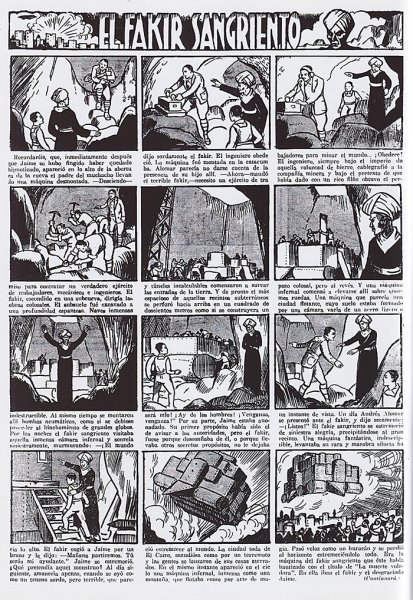 |
| El fakir sangriento, en Rin Tin Tin. |
Marc Farell plasma muy correctamente las secuencias en que aparece la fortaleza en la que el resucitado fakir instala su invento, bautizada como La Muerte Voladora, flotando amenazante sobre los cielos de una Europa que no ha de tardar en conocer bombardeos como los que la historieta muestra. Apocalípticas escenas de catástrofe y hecatombe alternan con otras más específicamente terroríficas, con los ojos del malvado manifestando brillantes sus cualidades hipnóticas, igual que hace Drácula en el filme homónimo de Tod Browning. El guion es más pausado y coherente de lo acostumbrado, por lo que es casi seguro que su autoría no se deba a Canellas; el ambiente evocado, a medio camino entre el horror y una ciencia ficción de aires exóticos, convierte a este Fakir sangriento en historieta notable entre las de su tiempo.
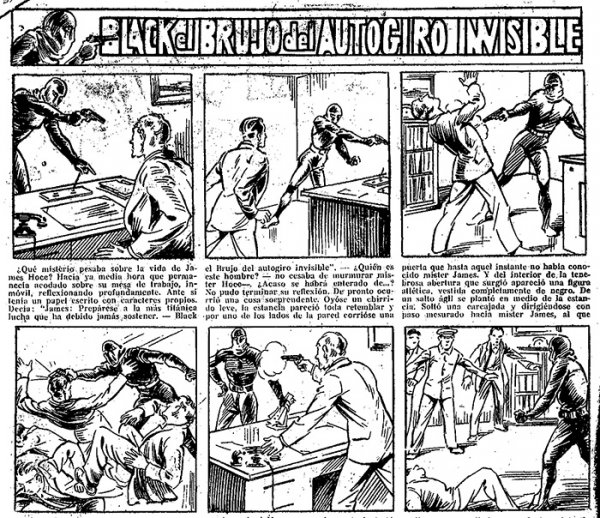 |
| Black, el brujo del autogiro invisible, en Rin Tin Tin. |
Entre las criaturas fantásticas que tan pródigas asoman en estos pocos años en los semanarios de Editorial Marco hay incluso algún embrionario superhéroe, como Black, el brujo del autogiro invisible, creación de Canellas (la estrambótica y algo confusa narración así parece indicarlo) ilustrada por Darnís —y por Ariet en alguna de sus páginas— publicada en Rin Tin Tin durante 1935. Viste completamente de negro, cabeza entera incluida, y hace alarde de un arma netamente española: el autogiro. Su traje es invulnerable a las balas; su talante, algo equívoco, lo señala en principio como un criminal, perseguidor implacable de Mr. James, uno de esos malvados millonarios de tebeo con el que se disputa la posesión de unos documentos. El final de la historia, no muy larga, sobreviene de repente, cuando tras algunas peleas, asaltos a buques de la Armada y otras peripecias, se descubre que Black trabaja para los servicios secretos de su patria, mientras que el ricachón a quien persigue pretende vender esos “pergaminos” —en realidad, los planos secretos de las fortificaciones del país— a una potencia enemiga deseosa de declararles la guerra. Reflejo inequívoco de su tiempo, la fascinación por lo bélico acaba por asomar donde menos se la espera.
 |
| La Tierra en llamas, de Fernand, en Cine-Aventuras. |
Incluso en una canónica historieta de mundos perdidos como es La Tierra en llamas, que el dibujante Fernando Fernández Eyre, bajo la firma de Fernand, publica en el semanario Cine-Aventuras entre 1935 y 1936. Fernández Eyre es un autor argentino que por entonces se encuentra viviendo en Barcelona; integrante durante la guerra del comité de colectivización de la empresa de Santiago Vives —responsable del semanario Pocholo—, regresa a su país poco antes de que las tropas de Franco tomen la capital catalana, para proseguir allí una fecunda carrera como historietista. Poseedor de una línea tan clara como vigorosa, practicante de un lenguaje gráfico plenamente avanzado, en conexión con las contemporáneas comic strips norteamericanas, sus contadas colaboraciones en las revistas de Marco proporcionan un plus de buen hacer y modernidad muy de agradecer.
 |
| La Tierra en llamas, de Fernand, en Cine-Aventuras. |
La Tierra en llamas cuenta la historia del teniente de navío Jacques de Harawlt, secuestrado y conducido a un reino ignoto poblado por guerreros de los de casco de cuernos y espada en ristre, servidores de un monarca que aspira, como no puede ser menos, a convertirse en el dueño del mundo. Desde la llegada de Hitler al poder en 1933, la aparición de estos feroces conquistadores, implacables líderes dueños de colosales ejércitos, se prodiga en historietas de todas las latitudes: baste recordar a los asiáticos que aparecen en Brick Bradford (El Señor del Abismo) o al mismo Ming de Flash Gordon. Jacques, naturalmente, será quien guíe la resistencia frente al tirano, aliándose con otras tribus rebeldes a las que conduce de enfrentamiento en enfrentamiento hasta la batalla final. La historieta es una sucesión casi ininterrumpida de batallas y matanzas de aire exótico y medievalizante, mostradas en secuencias espectaculares que revelan un profundo conocimiento del medio; la tónica se rompe en las últimas entregas, cuando para sorpresa del lector, pistolas ametralladoras y colosales bombarderos aéreos irrumpen en la acción, trayéndola hacia territorios que desgraciadamente pronto resultan familiares para el lector español. Gráficamente brillante y con una gradación dramática mejor administrada de lo acostumbrado, La Tierra en llamas es otra de esas pequeñas joyas olvidadas de nuestros tebeos.
 |
| La Tierra en llamas, de Fernand, en Cine-Aventuras. |
Del fondo del mar a los espacios siderales
Otras historietas publicadas en esta breve edad de oro del fantástico que se vive en las revistas de Marco presentan una visión más ortodoxa de la ciencia ficción que, si bien refleja igualmente valores y temores de la época, respeta más los planteamientos y lugares comunes del género. Es el caso, con todas las salvedades posibles, de series como La vida de Jack en el fondo del mar, una creación de Francisco Darnís y Josep Ariet sobre guion de Canellas Casals, que entre 1934 y 1935 aparece inserta en las páginas de Rin-Tin-Tin. Personaje y planteamiento están inspirados en la novela El hombre que vivía debajo del agua, de Jean de la Hire (Adolphe D’Espie), publicada en España por la editorial Iberia a comienzos de los treinta, si bien el desarrollo de la historieta difiere de la obra del escritor francés.
 |
La vida de Jack en el fondo del mar, en Rin-Tin-Tin. |
 |
Jack es un joven isleño a quien un ermitaño de luengas barbas desdeñoso del mundo convierte, sin que se sepa muy bien por qué, en criatura anfibia capaz de respirar tanto en tierra como debajo del agua. Su existencia discurre todo lo plácida que en semejantes circunstancias cabe esperar, hasta que a su casa llegan varios navíos de guerra dispuestos a llevárselo por las buenas o por las malas. No para investigar sus insólitos dones, sino con el más modesto propósito de forrarse exhibiendo al muchacho en una barraca de feria. El enfrentamiento entre Jack y sus enemigos ocupa el grueso de la acción. Por medio se asiste a una sucesión de prodigios a cual más asombroso. Jack entra en contacto con Floralia, una muchacha anfibia como él que no tarda en convertirse en su novia; un pueblo de hombres escamosos, los licurgueses, se pone de su lado atacando con brío al ejército de malvados; estos seres entablan a su vez guerra con otra tribu de hombres renacuajo que habita las profundidades; el sabio ermitaño padrino de Jack inventa un aparato que convierte a ambas razas en terrestres; aparece un submarino volador; se suceden las batallas navales... La fantasía se entiende una vez más como mera exposición de maravillas, sin importar la coherencia de un argumento traído por los pelos. Con pesados textos a pie de viñeta, las formas de la historieta son arcaizantes, lo que no quita para que el lector de la época le dispense una cálida acogida, prolongándose su publicación durante meses.
Resuelta igualmente con textos ilustrados por secuencias de viñetas, Tom el Dominador del Universo presenta mayor interés. En lo gráfico es fundamentalmente obra de Darnís, en un momento en que empieza a despegarse de la influencia de los autores ingleses a quienes tanto ha calcado para empezar a definir su propio estilo; Marc Farell realiza algunas páginas, en una alternancia de dibujantes habitual en todas las series de Marco.
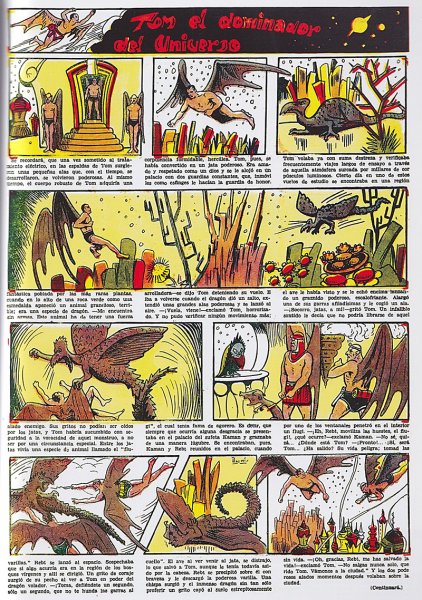 |
| Tom el Dominador del Universo. |
Publicada a razón de una página semanal en La Risa durante 1935, cuenta la asombrosa peripecia de Tom, un estudiante de ciencias residente en Londres a quien unos seres alados secuestran en plena calle para llevárselo sin más ni más a su planeta. Allí, acto seguido, le nombran rey, no sin antes meterlo en un aparato que hace que en su espalda crezcan dos hermosas alas que le permiten desplazarse por el cosmos sin necesidad de escafandra alguna. Asumida rápidamente su nueva situación, Tom emprende junto a un reducido grupo de alienígenas nada menos que la conquista del universo, propósito que van consiguiendo, si no de forma totalmente pacífica, sí con un moderado empleo de la violencia.
 |
| Tom el Dominador del Universo. |
La historieta se estructura en torno al viaje que efectúa el protagonista, consiguiendo que los monarcas de cada mundo nuevo en que aterriza establezcan con el suyo relaciones de vasallaje mientras construye, a base de gigantescos satélites artificiales, una especie de autopista galáctica por la que circular cómodamente de planeta en planeta. Paisajes surrealistas, animales y monstruos de todas clases, aventuras en reinos medievalizantes, encuentros con cíclopes y con gigantes, con tiranos a los que derrocar y reyes a los que convencer... un despliegue de maravillas que no cesa hasta el final, cuando una vez dominado el universo Tom es devuelto al planeta Tierra, que lo acoge alborozado con honores de héroe.
En lo argumental todo resulta extremadamente ingenuo, ya se ve; su estética, sin embargo, es fascinante, mostrando a un Darnís cada vez más moderno que intenta tímidamente seguir los pasos de historietistas en boga como Alex Raymond; capaz tanto de construir secuencias dramáticas como de mostrar al lector las maravillas que el texto describe, mueve hábilmente a sus personajes de forma que por fin se desprenden de ese envaramiento formal heredado de la escuela británica. Mezcla en su punto justo de candidez, portento y eficacia, Tom el Dominador del Universo es una historieta importante, pionera muestra de una ciencia ficción en viñetas próxima ya a su madurez.
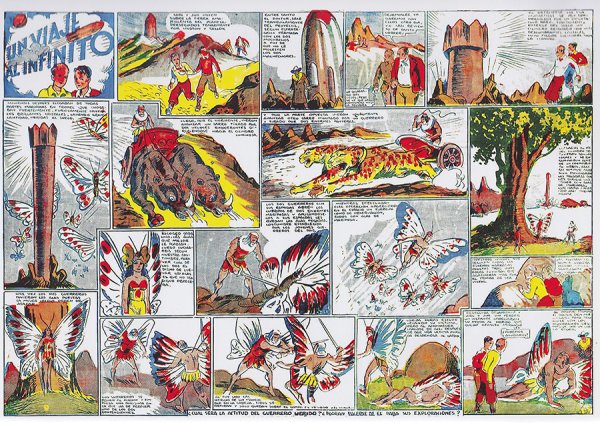 |
| Un viaje al Infinito. |
Prematuramente interrumpida por la Guerra Civil, Un viaje al Infinito constituye una de las obras más sobresalientes de Marc Farell, publicada en los últimos números de La Risa. Su argumento es muy socorrido: un sabio inventor fabrica un cohete con el que pretende viajar al espacio; dos muchachos aventureros y un par de gángsteres se cuelan como polizones en la nave, yendo a parar a un mundo desconocido repleto, como no podía ser de otro modo, de abracadabrantes portentos: hombres con alas de mariposa, carros tirados por leopardos y rinocerontes, hermosas soberanas espaciales, guerreros voladores, ogros subterráneos... no por previsibles menos seductores.
Lo que convierte las pocas páginas publicadas en excepcionales son los dibujos de Marc Farell, de una fuerza y belleza insólitas. Nacido en Sabadell en 1902 e incorporado a la profesión poco después de terminar sus estudios en la Academia de Bellas Artes de esa misma localidad, cuando empieza elaborar historietas es ya un dibujante veterano, con amplia obra como portadista de libros y colecciones de folletines e ilustraciones en revistas como Lecturas. A tales alturas se muestra maduro como historietista, con una habilidad sobresaliente para mover a los personajes por la página y una capacidad para innovar en lo fantástico completamente suya, alejada tanto de las historietas inglesas que durante años se ha visto obligado a imitar como de la creciente influencia que el Flash Gordon de Alex Raymond ejerce sobre cuanto autor se aproxima a la ciencia ficción.
 |
| Águilas submarinas. |
Por la misma época, Farell inicia en La Risa otra historieta extraordinaria, Águilas submarinas, igualmente interrumpida cuando a pocas semanas de iniciado el conflicto la actividad de Marco cesa casi por completo. Allí hace despliegue de nuevo de una madurez pasmosa, con páginas de una modernidad tanto estética como de lenguaje inusuales en la historieta española del momento. Ciencia ficción de aires pulp ambientada entre túneles transatlánticos y civilizaciones sumergidas, incorpora como la anterior el bocadillo a sus viñetas, dando un paso de gigante en cuanto a agilidad narrativa y fuerza expresiva. Lamentablemente las páginas aparecidas no llegan a la docena; después de ellas su autor nunca regresa al género, ya que, concluida la Guerra Civil, abandona el medio para dedicarse a otras actividades artísticas. Algo que contribuye no poco al olvido en que se sume desde entonces este importante dibujante, de un modo tan comprensible —es muy difícil acceder a su obra, olvidada por los lectores de posguerra y desconocida para las generaciones posteriores— como totalmente injusto.
Aventuras en Mongo
Los primeros relatos de Conan the Barbarian ven la luz en 1932 en la célebre cabecera pulp Weird Tales. El héroe seduce al lector americano de inmediato, no tardando en surgir numerosas imitaciones, de las que pocas mantienen la frescura del original. Nace así un nuevo subgénero, mezcla de leyenda, edad antigua inventada, estética medievalizante, magia de cuento de hadas y poderosa pulsión sexual. Con ilustres precedentes como Lord Dunsany o Lady Gregory, es el tejano Robert E. Howard quien con su gusto primario y esa prosa suya labrada a puñetazos define las pautas por las que ha de discurrir la futura sword & sorcery, nuestra espada y brujería. Hasta los años setenta Conan es prácticamente desconocido en España —solo la edición argentina del pulp de Editorial Molino Narraciones Terroríficas, apenas distribuido aquí, incluye en 1939 alguno de sus cuentos—; sin embargo, en los años previos a la Guerra Civil, buena parte de las historietas publicadas en las revistas de Marco transitan por los caminos de esa nueva forma de fantasía concebida por Howard, destinada a conocer larga y fecunda vida.
Con su mixtura de paladines hercúleos, magia, monstruos y ciencia ficción, muchas de las páginas ilustradas por autores como Farell o Darnís remiten a mundos semejantes a los de la naciente fantasía heroica. Eso en un momento en que el subgénero es completamente desconocido por estos lares, por lo que no hay que buscar en tal coincidencia ánimo alguno de conectar con los relatos originales norteamericanos. El auge de estas historietas corresponde a una era en que el futuro suscita más temores que ilusiones, escapismo de un tiempo lleno de sombras bélicas que oscurecen el porvenir haciendo que el pasado, y más aún uno totalmente inexistente, se ponga de moda. De ahí esa hibridación entre tímidos elementos de ciencia ficción, hechicería, espadas y cañones de rayos, acientífica mirada a mundos donde siguen rigiendo los valores de la caballería y en los que la magia goza aún de todo su poder.
A Canellas Casals, con su amor por la imaginación más desbocada, su gusto por mezclar géneros, su ninguna gana de contextualizar o ceñirse a esquemas realistas, tal libertad le viene como anillo al dedo, llevándole de una forma natural hacia una espada y brujería a la española, que en último término es invento totalmente suyo, bien que quede reducido a las páginas de los tebeos sin que folletines o novelas populares le dediquen su atención. Y es que, tanto como de los mundos evocados por Howard, estas historietas beben del Mongo creado por Alex Raymond en los primeros episodios de Flash Gordon, cuando en el planeta regido por el emperador Ming alternan alegremente duelos de armas medievales con la más moderna cacharrería científica, naves espaciales con cargas a caballo lanza en ristre, ejércitos súper tecnificados con hordas de trogloditas. Un universo nuevo que en España se difunde con enorme éxito desde el mes de mayo de 1935 a través de Aventurero, el semanario editado por Lottario Vecchi, responsable de introducir aquí un buen número de las modernas comic strips norteamericanas del momento.
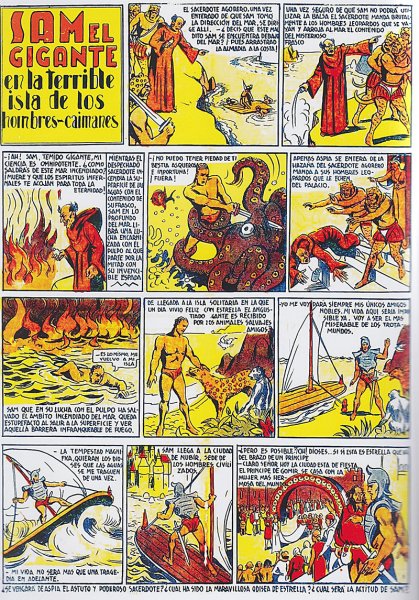 |
| Sam el Gigante en la terrible isla de los Hombres Caimanes. |
Sam el Gigante en la terrible isla de los Hombres Caimanes —los títulos largos y ditirámbicos son rasgo de estilo al que rara vez renuncia Canellas- se publica en 1935 en las páginas de La Risa. La historia, como todas las del guionista, empieza de repente, sin introducciones ni presentaciones de ningún tipo. En la primera escena, unos señores vestidos con pieles de cocodrilo —muy parecidos a los que aparecen en una de las aventuras de Flash Gordon— presentan ante su rey a la novia de Sam, a la que traen secuestrada debajo del brazo. A las pocas viñetas ya vemos al protagonista liado a palos para rescatar a su prometida; el enfrentamiento se prolonga durante todo el relato, en el que no tarda en intervenir una tribu de hombres leopardo que se encuentra en guerra con los raptores; la acción se desplaza después al castillo de la princesa Aspia, una bella mujer que se vale tanto de la magia, con una bola de cristal capaz de conjurar espíritus, como de la técnica, con complicados aparatos que no tienen más función que enloquecer a sus víctimas. Monarcas, títulos nobiliarios, mujeres en escueto bikini y armas futuristas conviviendo con yelmos y espadas son varias de las constantes que se repiten sin cesar, un poco a caballo entre la sword & sorcery, la ciencia ficción y el cuento de hadas.
 |
| Sunga, el Rey de los Caimanes. |
Las primeras páginas corren a cargo de un Darnís muy influenciado por Alex Raymond; el grueso lo dibuja Marc Farell, poseedor a tales alturas de un estilo de líneas firmes y precisas, completamente moderno. Vuelve a ser Darnís quien poco después regresa a ese mundo poblado por adoradores de los reptiles con la inconclusa Sunga, el Rey de los Caimanes, publicada en P.B.T. durante 1936. Sunga, «hijo del desierto y de la selva», es el cabecilla de un grupo de cocodrilos amaestrados que usa para enfrentarse a sus rivales, empeñados, como no puede ser de otro modo, en raptar a su hermosa novia para ofrecerla a un libidinoso rey. La hechicería hace su aparición de la mano de una bruja que se convierte en la más encarnizada enemiga del protagonista; pistolas de rayos, dragones e incesantes peleas jalonan una acción que sirve a Darnís para lucir su dominio del lenguaje gráfico.
 |
| El Hombre Caimán. |
Cuando llega la guerra, la saga se interrumpe, aunque después, en 1940, aparece en la Colección Gráfica Biblioteca La Risa un cuaderno, El Hombre Caimán, confeccionado con algunas de las páginas que faltaban para terminar la historieta, dibujadas por Darnís antes del conflicto pero nunca publicadas. Aparte del despropósito que supone editar un tebeo que solo los lectores que hayan sido fieles seguidores de las hazañas anteriores del Rey de los Caimanes pueden comprender —lo que habla tanto de lo paupérrimo del mercado en esos momentos como del ansia de evasión de un público desatendido casi por completo—, hay que destacar también la acción de la censura, que se deja notar tanto en el cambio de nombres, para cumplir con la norma que proscribe todos los que suenen a extranjeros —Sunga pasa a llamarse Eloy y su enemigo, caudillo de una horda de jinetes voladores, responde ahora al de Quirico—, como en el atuendo de Primor, la muchacha codiciada por todos, que pasa del insinuante bikini original a una camisa negra que disimula sus formas, evidenciando el abismo mental y moral respecto al reciente pasado que en muy poco tiempo se impone a la sociedad española.
 |
| El fantasma del lago Rojo. |
Darnís es el encargado de ilustrar otras historietas de esa espada y brujería cañí que surge y desaparece en el breve período de esplendor de la historieta de aventuras prebélica. Como en casi todas, la acción de El fantasma del lago Rojo comienza de sopetón, pasmando en 1935 al comprador del semanario Rin Tin Tin. Adaniel, el héroe, aparece combatiendo en la arena de un circo ante los ojos complacidos del tiránico emperador Jano. Interrumpe la lucha un hombre invisible que se lleva al protagonista a su reino a lomos de un hipogrifo; allí, en el subsuelo, existe un laboratorio que hace las veces de gabinete mágico, entre monstruos, hombres con rostro de calavera y enanos cuya música amansa a las fieras. Confusas intrigas cortesanas, misterios disparatados, la consabida mezcla de tecnología, magia y conflictos bélicos jalonan una acción que apenas deja lugar a otra cosa. Fantasía absurda, que queda sin explicación la mayoría de las veces, pero capaz de conmover el ánimo de un lector predispuesto a engullir sin rechistar su ración semanal de maravillas.
 |
| Las hazañas de Nick Pecho de Hierro. |
Estéticamente brillante es también la siguiente obra de Darnís, Las hazañas de Nick Pecho de Hierro, publicada en La Risa en 1936. Más cercano que ningún otro de estos héroes al Mongo pergeñado por Alex Raymond, Nick es un guerrero cuyo torso se convierte en invulnerable gracias a un baño de rayos, transformándose así en directo antepasado de los superhéroes. La variedad de enfoques y planos, el encadenamiento dramático de la acción, la concepción abierta de la página... indican que tanto este Nick Pecho de Hierro como su continuación, El cielo envenenado, son obras de un autor en plena forma que ha ido aprendiendo el oficio ante el público semana a semana hasta alcanzar envidiable profesionalidad; algo que cristaliza del todo en la espectacular A la conquista de la Ciudad Magnética, otra de esas divertidas mixturas de vikingos, romanos, cuadrigas, naves espaciales y fusiles atómicos que ocupa durante algunas semanas de 1936 las cubiertas del semanario Cine-Aventuras, sobrada de extravagancia y de muy felices resultados.
 |
| A la conquista de la Ciudad Magnética. |
La serie más lograda de cuantas componen este interesante ciclo de sword & sorcery nacional es En los dominios de los buitres infernales, debida en gran medida al pincel de Marc Farell y a la loca imaginación de Canellas, publicada en La Risa en 1936. La protagoniza Heriberto, joven monarca al mando de una tropa de legionarios con los que hace la guerra al tirano Alitán, quien tiene sometido al territorio gracias a los Buitres Infernales, horda de hombres alados —esos que tan gratos resultan al guionista—, dedicados a sembrar el terror desde las alturas en un paisaje de tintes oníricos, entre puntiagudas rocas y estrechos barrancos. Ortodoxos prototipos de la fantasía heroica, cuantos intervienen visten corazas, manejan espadas y temen el poder de la magia, que en esta ocasión corre a cargo del brujo Nicanor.
Nombres de raigambre tan celtibérica no deben llevar a engaño: Heriberto es bárbaro musculado; Nicanor, canónico mago de barba blanca que lanza sortilegios y cabalga un águila con cuernos. Hilvanadas por una sencilla trama van desfilando las maravillas especialidad de la casa, recurso que en Canellas raramente defrauda. Subterráneos habitados por enanos rechonchos de poderes hipnóticos, cadáveres que resucitan, princesas encantadas de provocador atuendo, un Guardián de la Muerte que habita un mausoleo, serpientes y puñetazos: un menú que ni el mismo Robert E. Howard hubiese desdeñado.
 |
| En Los dominios de los Buitres Infernales. |
Farell parece sentirse muy a gusto en este tipo de historieta. Aparecida durante varias semanas en páginas dobles que ocupan el pliego central de la revista, el dibujante tiene oportunidad de lucirse escapando del manido esquema de tiras, rompiendo la disposición de cada plancha, estallando en viñetas de vívida fantasía compuestas por su trazo poderoso, todo llana franqueza, limpio, remarcado de gruesas líneas, de rica planificación, sabio en enfoques y contundente como pocos, esencia como es de un modo de concebir la narración gráfica hija de un academicismo al que trasciende llevándolo hacia terrenos expresionistas. Y convirtiendo de paso a En Los dominios de los Buitres Infernales en eso que una vez más toca proclamar: un clásico olvidado de nuestras viñetas que pide a gritos ser redescubierto.
Mil mundos perdidos
No acaba aquí la nómina de series fantásticas publicadas por Marco en el breve período que va de 1934 a 1936, momento de esplendor del género truncado por la Guerra Civil. Uno de los motivos que más se repiten es de las civilizaciones perdidas, esas que cualquier explorador que se precie encuentra en las inexploradas junglas del tebeo desde que Rider Haggard, Conan Doyle, E. Rice Burroughs y algún otro clásico de la novela de las primeras décadas del siglo diesen con sus creaciones el pistoletazo de salida de lo que fue subgénero en auge durante mucho tiempo. Y no solo en España: Mandrake, Brick Bradford, Tim Tyler o el mismo Tarzan fueron especialistas, durante esta misma época, en toparse con unas cuantas en sus múltiples peripecias.
Estas civilizaciones suelen tener ciertos rasgos en común: se encuentran en lugares ignotos para el hombre blanco y no frecuentados por unos vecinos que las consideran tabú; se rigen por un monarca al que secundan celosos sacerdotes que utilizan la religión como elemento de control, con dioses terribles que a menudo exigen sacrificios humanos; a veces esta máxima autoridad corresponde a una hermosa mujer, destinada a terminar seducida por el héroe de turno; normalmente se encuentran en un nivel tecnológico y cultural inferior al de los europeos; la irrupción de un grupo de extraños en su seno suele conllevar la destrucción de estos mundos perdidos.
 |
| Tirzá, el dominador de la fieras. |
Los evocados por Canellas Casals no escapan a estas características; así, en Tirzá, el dominador de la fieras, un tarzánido cuyas aventuras publica en 1935 la revista Rin-Tin-Tin, tras unas cuantas páginas de ortodoxa peripecia selvática se produce la llegada del héroe y su compañera a un mundo poblado por guerreros parecidos a los vikingos, vecinos de otro reino misterioso abundante en dinosaurios, que una bella soberana gobierna con mano de hierro. Allí se encuentra otra raza extraordinaria, los atlantes, colosos obligados a sostener sobre sus hombros el peso de las columnas que sustentan los muchos templos que constituyen la mayor parte de construcciones; en escenas a caballo entre la épica y lo surreal, Tirzá los libera, provocando de paso el derrumbe de cuanto edificio sostenían. Rasgo de imaginación disparatada que inclina a pensar en Canellas como su guionista; en lo gráfico, es extraordinaria realización de un Marc Farell en plena forma, ducho en la secuenciación y espectacular en la puesta en escena, de una modernidad que nada tiene que envidiar a los tebeos contemporáneos de otras latitudes.
 |
| El diamante de la montaña de las Águilas. |
A Farell se deben otras incursiones en el subgénero, como El diamante de la montaña de las Águilas, publicada en La Risa e interrumpida por la Guerra Civil. Se trata de una aventura magníficamente desarrollada, con el interés añadido de un inusual protagonismo femenino a cargo de una amazona que, cabalgando en escueto bikini y esgrimiendo unas boleadoras, rige un pequeño mundo perdido situado en las pampas sudamericanas. De gran nivel gráfico, se reedita en parte después del conflicto, cuando en 1941 el editor intenta resucitar La Risa. La iniciativa, confeccionada a base de volver a publicar historietas de los años treinta, no cuaja; lo hará en 1952, cuando Marco consiga sacar al mercado, con gran fortuna comercial, una revista así titulada que poco tiene que ver con la longeva colección publicada antes de la Guerra.
 |
| En busca de un mundo perdido. |
Un Francisco Darnís espléndido encontramos en la serie, escrita por Canellas, En busca de un mundo perdido, publicada en P.B.T. en 1935. En ella, el arquetípico explorador Samuel, jinete a lomos de un elefante, encuentra nada más comenzar la acción «el mundo perdido que andaba buscando», un reino de fenicios, asirios o semejantes, viviendo en todo su esplendor en el África desconocida por los blancos. Poco amigo del sistema esclavista que allí impera, dedica su lucha a la liberación de los siervos que gimen bajo un rey tiránico. Por medio, muchas peleas a puñetazos, como es de rigor; persecuciones en barco por un mar interior desconocido por los europeos; enfrentamientos de trogloditas barbudos contra ejércitos de la antigüedad; la búsqueda de una misteriosa llave oculta en las entrañas de una momia real, y magia, genuina magia que un hechicero practica gracias a su bola de cristal, muy útil frente a los espíritus que desde las tumbas de los emperadores muertos regresan para aterrorizar a los vivos. Darnís evoca visualmente este mundo perdido con fuerza y convicción inusuales, despegándose de influencias ajenas, tanto británicas como raymondianas, para ir encontrando un estilo propio que prefigura esta historieta sorprendentemente vigente y fresca cuyo uso recurrente de la hechicería la emparenta con esas otras de sword & sorcery antes comentadas.
 |
| En el mundo de las fieras. |
Arquetípica de cabo a rabo es la serie En el mundo de las fieras, publicada en P.B.T. en 1936, interesante realización que una vez más la guerra se encarga de dejar inconclusa. Aquí no falta un solo elemento: exploradores blancos de los de salacot y camisa arremangada, hechiceros malvados, dinosaurios y otros animales fantásticos, ídolos espantosos, enfrentamientos a muerte en un circo como el de los romanos... La historia, apenas hilvanada, se reduce a una sucesión de escenas emocionantes servidas por el pincel de un Francisco Darnís en plena evolución, completamente olvidados esos resabios arcaizantes que caracterizan sus primeras obras; más adelante la historieta pasa a manos del argentino Fernand, que, aunque de forma algo apresurada, continúa evocando con vigor el exotismo un punto enloquecido que la serie requiere.
El gusto por lo fantástico no se agota con este tipo de ficciones, y así vemos otras, más difícilmente clasificables, que salpican los tebeos de Marco de los años inmediatamente anteriores a la guerra. El cine es medio de masas cada vez más en auge; su eco se deja sentir en todos los sentidos, tanto en la influencia que largometrajes y seriales por episodios ejercen sobre el narrar aventurero en todas las publicaciones de la época, como por la adopción de temas y lugares comunes llegados directamente del celuloide al papel.
 |
| King Kong. |
Es el caso de King Kong, adaptación del filme homónimo difundido a bombo y platillo en nuestro país —en espectacular alarde publicitario, una reproducción de la cabeza del simio desfila por las principales calles de Madrid y Barcelona los días previos al estreno— que publica en entregas semanales de una página la revista Rin Tin Tin en 1934. Historieta sin firmar, que tal vez se deba a Marc Farell en uno de sus momentos más bajos, no consigue recrear en ningún momento la atmósfera fantástica, trágica y épica de la obra de Cooper y Schoedsack. Los largos textos al pie de las imágenes restándole toda agilidad a la narrativa; el dibujante demuestra no haber visto siquiera unos fotogramas del filme, cambiando tiranosaurios por cocodrilos y pterodáctilos por murciélagos. La colosal empalizada que la tribu de nativos utiliza para contener al monstruo se reduce a una puerta algo mayor de lo normal con su picaporte y todo; al desaparecer el tono erótico que Fay Wray imprime a su actuación, la historia de la bella y la bestia que es médula del relato pierde todo su sentido; las escenas de destrucción en la ciudad están torpemente representadas, lo mismo que las del simio abatido por los aviones en la cúpula del Empire State... Ni una chispa de la magia que la película desborda consigue llegar de la pantalla a la viñeta, convirtiendo esta adaptación en algo anodino, en las antípodas, en todos los sentidos, de la cinta original.
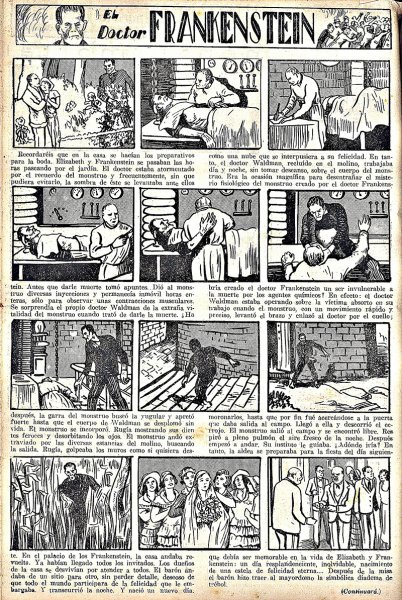 |
| El doctor Frankenstein. |
Mayor interés tiene la de otro éxito del momento, El doctor Frankenstein (James Whale, 1931), que publica la cabecera Chiquitín en 1935. Se trata de una de las primeras historietas netamente de terror aparecidas en España, además de pionera traslación del popular monstruo a las páginas de un cómic, algo que en Norteamérica no se produce hasta cinco años más tarde.
Aunque lastrada por inacabables textos al pie, el trabajo de Darnís, tosco en comparación con algunas de sus obras inmediatamente posteriores, consigue evocar el aire fatalista y tenebroso que caracteriza al filme. La narración sigue paso a paso al original sin dejarse nada en el tintero, ni siquiera unos asesinatos que se muestran sin ahorrar detalle. Especialmente logrados están los momentos en que el doctor y su ayudante jorobado consiguen dar vida al monstruo entre descargas eléctricas y aparatos colosales, evocados con dramatismo pese a lo apresurado de la realización.
De una sinceridad que a veces conmueve, la historieta narra en un lenguaje ya antiguo lo que en la pantalla es pura vanguardia y modernidad; cándida, sincera y eficaz, refleja una visión popular que, dejando a un lado la imprescindible estética de la cinta, se centra únicamente en su argumento, al fin y al cabo lo único que interesa a un público primario como es el de Chiquitín, uno de los más modestos semanarios de la casa.
 |
| El castillo maldito. |
No se agota con estas la producción de historietas fantásticas de Editorial Marco. La imposibilidad de consultar enteras todas sus colecciones hace que a día de hoy no sea posible enumerar, y menos analizar, todas sus producciones de este estilo. Gracias a la magnífica labor de rescate que José Manuel Rodríguez Humanes realiza con su serie de reediciones Tesoros Olvidados hoy se puede acceder a muchas de estas historietas; con todo, sagas como El castillo maldito, tardía incursión de Darnís en la fantasía heroica publicada en La Risa, u otras aparecidas en semanarios fuera de nuestro alcance como Periquito, Chiquitín o Don Tito, de larga y en gran parte desconocida trayectoria quedan, forzosamente, pendientes de estudio para otra ocasión.
Todas estas obras prebélicas tienen un alto interés por ser pioneras en España del género fantástico en todas su variantes; por ofrecer una frescura creativa y una calidad estética que tardan tiempo en recuperarse tras la guerra, y por ser las páginas en las que nace y se consolida, por autores españoles, el dibujo de aventuras tal como va a ser entendido en las próximas décadas. También sus temas que, exceptuando las incursiones en la fantasía heroica, van a servir de modelo para muchas de las realizaciones que en la década siguiente aborden el género, de las historias de mundos perdidos a la space opera, pasando por el extraño mundo de los superhombres ibéricos.
Para poder valorarlas en su justa medida, en especial aquellas que cuentan con guion de Canellas Casals, hay que entender sus condiciones de edición. Son fruto de un momento histórico en el que el tebeo realista se encuentra aún en pañales; de hecho, es sobre todo aquí donde se produce la decisiva transformación del modelo literario de textos ilustrados por viñetas en modernos cómics donde la imagen cuenta por sí misma. Y no hay que olvidar que están concebidas para ser publicadas como un producto seriado, algo que, como es natural, condiciona su desarrollo.
Leyendo una sola página semanal, el comprador aspira a encontrar en cada entrega suficientes sorpresas y acción como para sentirse interesado, lo mismo quienes adquieren todos los números de la revista como los lectores ocasionales; así se entiende que al guionista no le preocupe tanto proporcionar explicación a los misterios planteados como ofrecer la dosis precisa de emoción capaz de despertar la atención de todo tipo de consumidores. Cuando la historieta de aventuras pase a publicarse en cuadernos de diez a dieciséis páginas las narraciones ganarán en complejidad, incorporando el melodrama; necesitadas de coherencia por inverosímiles que sean sus formas, la acumulación de maravillas ya no es suficiente. Es entonces cuando autores como Canellas se ven obligados a abandonar el medio; meros —y nada menos que— fabricantes de prodigios, sus mañas acaban por revelarse definitivamente caducas.
Viñetas para sobrevivir
Como no puede ser de otro modo, la Guerra Civil altera el panorama de la edición de tebeos. Algunas revistas, como Mickey, que edita Molino, cierran casi de inmediato; no es el caso de Aventurero o La revista de Tim Tyler, publicadas por Hispano Americana, que continúan acudiendo puntualmente a los kioscos de la menguante zona republicana hasta que la escasez de materias primas hace imposible su aparición; otras, como KKO —publicada en Valencia por Enrique Guerri—, la decana TBO, el Pulgarcito de El Gato Negro —futura Bruguera— o Pocholo, que en Barcelona dirige Santiago Vives, son colectivizadas por un comité empresarial que intenta prolongar su actividad, cambiando en muchos casos sus contenidos.
Parece que esta es la suerte corrida por las ediciones Marco, cuyos semanarios quedan notablemente alterados. Las series de aventuras que ilustran Farell, Darnís, Boix y demás colaboradores de la casa se interrumpen bruscamente para no regresar más; Canellas Casals, hasta entonces la persona fundamental en la casa, busca refugio en el San Sebastián recién conquistado por el ejército franquista. La producción de folletines se ralentiza hasta desaparecer por completo, y publicaciones como La Risa o Rin-Tin-Tin echan mano para llenar sus páginas de materiales antiguos hasta que desaparecen, antes de que el conflicto llegue a su fin.
Cuando en 1939 el sector intenta reanudar su actividad ya nada es lo mismo. La censura, presente en la época bélica, se recrudece hasta límites insospechados en manos de Falange Española, que pretende ejercer lo más parecido a un monopolio sobre la edición de publicaciones infantiles y juveniles. Además del deber de presentar para su autorización cuanto producto se destine a la imprenta, las nuevas autoridades prohíben terminantemente las publicaciones periódicas, con lo que las revistas, que han sido hasta entonces el principal formato en que las historietas se han comercializado, desaparecen de raíz. Los tebeos pasan a considerarse folletos unitarios, y como tal van a tratarse.
Surge un nuevo producto, el cuaderno de aventuras, popular desde hace años en la Italia fascista, que permite a los editores adaptarse a las duras condiciones del mercado. Al tratarse de historietas que comienzan y acaban en una sola publicación, no requieren continuidad y se amoldan sin problemas a lo irregular de su cadencia. En un país arruinado, permiten reducir considerablemente los costes que conlleva la edición de una revista, pudiendo así ofrecer productos de bajo precio al alcance de los compradores más modestos. La escasa duración de cada entrega —oscilan entre las ocho y las dieciséis páginas— obliga a la sencillez e impide cualquier tipo de sofisticación narrativa. Más adelante, cuando Falange se vea desplazada por otros sectores afines al Régimen, largas sagas de un solo personaje conquistan el favor del público y consolidan el formato como el más popular de las siguientes décadas.
Pero en estos primeros tiempos lo que urge es abastecer un mercado tan empobrecido como necesitado de evasión. Proliferan los tebeos monográficos, relatos independientes nutridos por cuanto lugar común sea familiar al lector que no requieren ningún conocimiento previo para ser comprendidos. Editoriales como Valenciana, Grafidea o Marisal comienzan a ofrecer colecciones que agrupan este tipo de productos. Confeccionados pobremente, dibujados a menudo con bisoñez o torpeza, mal impresos y peor distribuidos, son la única oferta capaz de alimentar la imaginación, brindar cierto goce estético y transportar a mundos lejanos, aunque sea por unos instantes, a una infancia inmersa en un medio ambiente áspero y hostil.
Sus temas remiten a las historietas de aventuras publicadas durante los años treinta, necesariamente condensadas dado lo breve de cada entrega. Introducir personajes, moverlos en un contexto, conferirles una personalidad, narrar pausadamente… son pérdidas de tiempo que ni editores ni lectores se pueden permitir. El comprador exige sensaciones inmediatas, encontrar en cada cuaderno las dosis requeridas de acción, sorpresas y emociones. Por muy de segunda mano que estas resulten ser, tomadas como están del folletín, del cine o de otras historietas anteriores a fin de que resulten reconocibles al primer golpe de vista. Vemos durante estos primeros años de posguerra repetirse una y otra vez los mismos esquemas nutridos por un número restringido de modelos, algo que el aislamiento que supone la guerra en Europa no hace más que prolongar y agravar.
Todas estas limitaciones son más que visibles en los cuadernos que Marco va lanzando al mercado. Para evitar tener que registrar nuevos nombres, con los costes que eso supone, el editor los agrupa en colecciones que actúan de contenedor, con títulos cambiantes. Surgen así cabeceras como Biblioteca Gráfica de Aventuras o Colección Gráfica de Biblioteca La Risa, finalmente unificadas bajo el nombre de Gran Colección de Aventuras Gráficas. Siguiendo las normas de la empresa son productos muy baratos, los más económicos que en el limitado mercado de posguerra cabe encontrar, por debajo del precio de venta al público de cualquier otro competidor.
Los primeros títulos, protagonizados por héroes como Búfalo Bill, Dick Navarro o Dick Turpin, remiten directamente al universo del folletín, un tipo de publicaciones cuyo tirón comercial parece haberse esfumado tras la Guerra Civil. Es entonces cuando criaturas fantásticas de la casa como Los Vampiros del Aire o Héctor Ban (nuevo nombre para el superhombre Mack Wan el Invencible) se integran en esta colección, como comenté antes. Junto a ellos, otros procedentes del imaginario de la novela de aventuras, como el Capitán Blood, los Tres Mosqueteros o distintas adaptaciones de las obras de Julio Verne. Y acompañándolos, una nueva serie de episodios monográficos plenamente adscritos al género fantástico.
La huella que entre autores y lectores deja Flash Gordon, cuyas aventuras se han difundido a través de la revista Aventurero desde 1935, es inmensa. Tanto que apenas hay tebeo de ciencia ficción en los siguientes años que no acuse en mayor o menor grado su influencia. No es extraño, pues, que los primeros españoles que viajan al espacio tras la Guerra Civil sigan directamente sus pasos. El primero en hacerlo es el héroe de un tebeo que Marco publica en 1940 con el estrambótico título de Lucio Crin contra Martinete. Ilustrado por Francisco Darnís, que se reincorpora a la empresa en cuanto esta abre de nuevo sus puertas tras el conflicto, y con guion muy probablemente de un Canellas que ha hecho lo mismo una vez ha regresado desde San Sebastián a Barcelona, es tebeo pobre desde el nombre hasta las mañas.
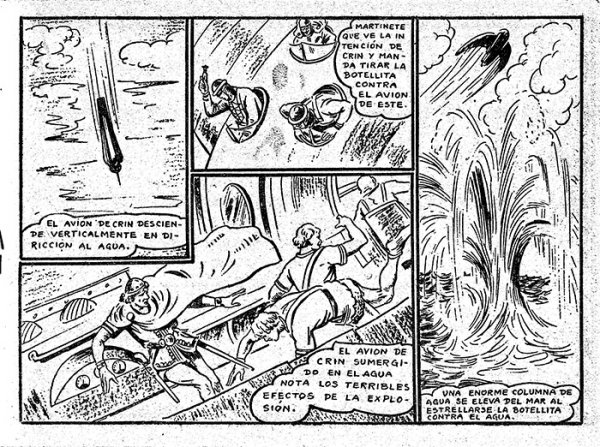 |
| Lucio Crin contra Martinete. |
Lucio es un émulo de Flash Gordon que se mueve entre pistolas de rayos, naves espaciales, espadazos y mandobles; Martinete es el ridículo nombre con que se bautiza a una criatura claramente inspirada en el emperador Ming. Todo en sus menos de diez páginas resulta un poco desangelado, un repetir motivos y escenas sin demasiada convicción, ilustrados por un grafismo que, si bien ha sintetizado y convertido ya en suyas muchas de las propuestas estéticas de la comic strip americana, filtrándolas en estilo propio, resulta aquí con sabor a sucedáneo, como si la penuria del momento empapase cada una de sus viñetas. No es raro que las andanzas de Lucio se limiten a un solo cuaderno, demasiado pobres incluso para el necesitado lector de 1940.
El resto de monográficos integrados en las colecciones de Marco bebe de los mismos temas que han alimentado las fantasías prebélicas publicadas en sus revistas. De nuevo asistimos a un desfile de seres prodigiosos y arquetípicos, hombres alados, soberanas de mundos perdidos, exploradores de salacot y escopeta, variopinta galería de monstruos, hombres que vuelan, bárbaros de espada en ristre y grandes héroes de cartón piedra.
El equipo de colaboradores, sin embargo, cambia. Algunos, como Fernand, han marchado de España escapando de las represalias franquistas; otros como Marc Farell abandonan pronto la historieta. Además de Darnís, permanece en la casa Emili Boix, responsable en el período anterior de un buen número de páginas de humor; ahora triunfa con personajes de gran popularidad como Hipo, Monito y Fifí, además de realizar algunos episodios continuación de aquella espada y brujería cañí que surgiese espléndida en las páginas de los semanarios prebélicos. A ellos se unen algunos autores en sus inicios profesionales, que abandonan la empresa en cuanto consiguen encontrar horizontes más prometedores: Ramón Sabatés; Alfons Figueras, que aún no ha cumplido los dieciocho años cuando factura episodios de una ciencia ficción tan sugestiva como cándida; Antonio Ayné, antes de brindar a Marco uno de sus grandes éxitos con los cuadernos humorísticos de Narizán (1942); Juan Margenat; J. Nogueras; los madrileños Alfredo Ibarra y Adolfo López Rubio; Manuel Gago; Guillermo Sánchez Boix, “Boixcar”; Martínez Osete…
 |
| El rey del desierto. |
Marc Farell, la baza más sólida del editor en su etapa anterior, realiza en estas nuevas circunstancias muy pocas páginas de historieta. Es responsable de El rey del desierto, monográfico de factura superior a los del resto de la colección que trae a la viñeta ecos del cine de terror del momento. Correctamente ilustrada, con cierta complejidad argumental, diálogos bien construidos y algunas secuencias impactantes, sobresale en un entorno que no acostumbra ofrecer tal nivel de profesionalidad. Es relato de arqueólogos y saqueadores en la línea del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, con sus trampas, sus maldiciones, sus templos y sus pasadizos en el interior de las pirámides, hogar de alguna que otra momia rediviva, tanto genuina como de pega, inspiradas en el personaje que interpretase en el cine Boris Karloff. Las secuencias del vendaje de la criatura, su aparición desde el interior de un sarcófago o el castigo que inflige a los profanadores de su reposo son de lo más destacable que cabe encontrar entre las viñetas de este primer tiempo de posguerra.
 |
| La invasión de los monstruos. |
A la serie contenedor Gran Colección de Aventuras Gráficas no tarda en unirse otra de presentación aún más modesta y menor precio de venta, los Cuentos Ilustrados Marco, cuadernillos de pequeño formato de ocho páginas consagrados mayormente al mundo de la aventura, con argumentos muy simples condicionados por lo precario de su presentación. En ella encontramos algunos episodios fantásticos, como La invasión de los monstruos, obra de un inspirado Emili Boix pletórico cuyo estilo realista, para nuestra fortuna, no logra esconder su devoción por la caricatura. Tras una sobresaliente cubierta se cuenta una deslavazada historia de monstruos prehistóricos, resucitados en los alrededores de la ciudad de Nueva Orleans sin que se alcance a saber por qué. Sin mediar explicaciones, un ingeniero de nombre Juan —la españolidad de los héroes es factor obligado por la censura que se respeta escrupulosamente— se pone en el acto a lanzar cócteles molotov contra toda clase de megaterios, “dinornis” y criaturas voladoras a las que en menos que canta un gallo devuelve a las entrañas de la tierra de donde procedían. La trama, la coherencia o la racionalización importan un ardite, se trata sencillamente de plasmar una serie de viñetas de destrucción a cargo de monstruos gigantes, capaces de evocar en la mente infantil escenas impactantes, por limitado que el resultado final pueda llegar a ser.
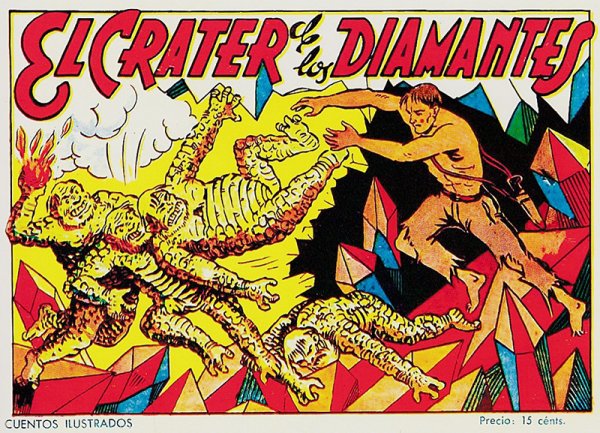 |
| El cráter de los diamantes. |
 |
También parte de la colección Cuentos Ilustrados es El cráter de los diamantes, de planteamiento tan naíf como el título anterior. Mientras trabaja en una mina «por cuenta de los americanos», el joven ingeniero español Alberto Roldán topa con «un ser extravagante» que en su huida deja caer un diamante de considerables proporciones. Como manda su época, el muchacho regala la piedra a la hija de su profesor, quien, seducido por la posibilidad de dar con un filón, acompaña a Alberto de nuevo al interior de la tierra. No tardan en topar con una raza de homínidos verdosos, fornidos y rechonchos que viven sin inmutarse en el interior de las corrientes de lava, enfadándose considerablemente al ver perturbado su descanso. La lucha a palo limpio con estas criaturas ocupa la mayor parte del cuaderno, que se deja leer muy bien gracias al alarde gráfico que efectúa Boix, alterando el tradicional esquema de tiras horizontales para descomponer las páginas en viñetas irregulares, audacia insólita en el cuaderno español del momento. Con moderno sentido de la puesta en escena consigue contra todo pronóstico una espectacularidad inusual en medio tan humilde.
 |
| El rubí trágico. |
Algo más elaborado resulta otro título suyo en la misma serie, El rubí trágico, que cuenta del robo perpetrado en el castillo de la marquesa de Peñafiel «cuyas murallas, fosos y torres le dan tan fantástico aspecto que más parece cobijo de brujas y fantasmas», por un grupo de delincuentes que se sirven de un aparato que les confiere aspecto de esqueletos vivientes. El detective Andrés Paredes desbarata en un santiamén los planes de la banda, ofreciéndonos de paso secuencias de crímenes y apariciones en los oscuros pasillos de la mansión excelentemente resueltas por un dibujante que a tales alturas demuestra dominar el lenguaje de la historieta. Las intervenciones de los falsos espectros en una mansión de aspecto cien por cien vampírico están resueltas con un vigor muy de agradecer.
Parecido nivel ofrece otras de las realizaciones de Boix, una adaptación muy libre en dos entregas de la novela de Verne Viaje al centro de la Tierra, en la que lo que más parece interesar al dibujante —en completa sintonía con su público— son los aspectos más disparatados, dinosaurios acuáticos y rebaños de mamuts incluidos, que evoca con su trazo firme y vigoroso. Su estilo recuerda un poco al de Marc Farell, con el que ha ido aprendiendo el oficio durante los años republicanos, con esa deliciosa mezcla de candidez, convicción y sabiduría gráfica característica de ambos.
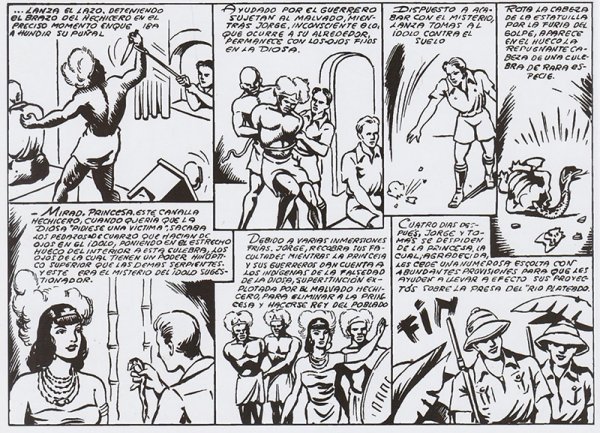 |
| El ídolo sugestionador. |
Otros monográficos de Boix son El ídolo sugestionador y La Diosa de los leones, ocho páginas cada uno desbordantes de exotismo colonial. En el primero, los españoles Jorge y Tomás viajan por la selva en busca del río Níger sin evitar una sola de las situaciones habituales en estos casos: ataques de fieras, aguas repletas de cocodrilos, nativos hostiles y finalmente una reina blanca que desde su palanquín gobierna una tribu, motivo tan familiar que el guionista ni se molesta en explicar por qué. Un hechicero, traidor según manda su oficio, intenta acabar con ella gracias a un ídolo mágico que hipnotiza a quien lo mira, haciéndole caer en un sopor mortal. Lo disparatado de la trama apunta a la autoría de Canellas, que en el poco espacio de que dispone sabe ofrecer al lector todo lo que anda buscando: parajes misteriosos, nativos sin civilizar, peligros estrambóticos, animales salvajes y una explicación racional mucho más inverosímil que cualquier intervención genuinamente mágica. Evasión barata y sencilla realizada con honradez y convicción.
 |
| La Diosa de los leones. |
Muy semejante es el otro episodio, La Diosa de los leones, mujer blanca y española que habita un templo en ruinas rodeada de los leones que la criaron, como a Tarzán los monos, cuando de niña naufragó en aquellos parajes. Nuevamente motivos muy conocidos, no por eso expuestos con menos eficacia, que consiguen el entretenimiento de un lector ávido de escapar, siquiera por un rato, de su cochambrosa realidad.
Nacidos en las excepcionales circunstancias de la posguerra, no cabe juzgar ninguno de estos tebeos con el criterio aplicado a los que surgen en una sociedad más estable. Las carencias, las limitaciones materiales y de imaginación, la severa represión y hasta el miedo empapan sus viñetas, hijas de un tiempo adverso al que intentan a su modo plantar cara.
Es el caso de las realizaciones de Antonio Ayné Esbert, recién llegado a la profesión, que multiplica su actividad en esos primeros años de posguerra. En busca de una estabilidad difícil de lograr, su firma aparece en productos de distintas editoriales: Valenciana, Ameller o la misma Marco. Su especialidad es el dibujo de humor, de suave comicidad, gran candidez y extrema imaginación. Durante esta década, Marco publica varias colecciones suyas: Narizán, un émulo de Tarzán que reside en el mundo del folletín, o las verduras humanizadas Rabanito y Cebollita, con cientos de episodios cada una, constituyen sendos éxitos comerciales. En sus primeros años cultiva también la aventura, facturando para la casa varios cuadernos del género.
Uno de sus primeros trabajos es una miniserie de dos episodios, correcta dentro de los parámetros que rigen este tiempo excepcional, Los cazadores de antílopes, basada en las novelas de Mayne Reid, autor decimonónico muy difundido durante los años de posguerra. Ayné hace gala de un realismo académico ágil en su narrativa pero sin grandes alardes, cuya estética aspira voluntariosamente a remitir a dibujantes como Raymond o Hal Foster, suficiente para satisfacer a un lector bien predispuesto ante cuanto signifique portento y evasión. Además de Héctor Ban, adaptación folletinesca antes comentada, ofrece un par de cuadernos netamente fantásticos de dieciséis páginas, antes de dedicarse en exclusiva al tebeo de humor. Ambos pertenecen al subgénero mundos perdidos, aparecen acreditados en la Colección de Novelitas Gráficas y están construidos a base de tópicos de eficacia más que demostrada: el público ama tanto la novedad como la iteración, paladeando a gusto estos guisos con sabor a conocido.
Los dos tienen un argumento muy parecido, el viaje de españoles audaces y garbosos a inexplorados rincones del África tenebrosa. Y en ambos desfilan uno tras otro cuanto se espera ofrezcan esos lugares, según ha ido catalogado la narrativa de aventuras desde el siglo XIX: en La isla perdida hay civilización oculta, tirano de opereta, el trío muchacha-sabio-héroe, un dragón importado de Flash Gordon y un cierto aire de rutina a la hora de evocar cada prodigio que trasluce la escasa fe que en su propia historia tiene el guionista. Demasiado convencional y ayuna de extravagancias, no parece del estilo de Canellas; desconozco si Marco contaba con algunos escritores más, algo que el distinto talante narrativo de algunas aventuras parece apuntar, pero esto no es más que un juicio subjetivo porque la verdad es que no sabemos quiénes, aparte de él, pudieron escribir estos tebeos.
 |
| La cueva sagrada. |
 |
Mucho más festivo es el otro título de estas “novelitas gráficas”, La cueva sagrada, divertido festín compuesto por elementos de la novela de Rider Haggard Ella —hay una reina hermosa y terrible que finalmente resulta ser española y llamarse Elisa—, de King Kong, con un simio de cuarenta metros llamado Luang, y de El mundo perdido de Conan Doyle, con la extraña estirpe de los ganguilos, hombres esqueléticos de cabeza en forma de pera, dóciles pero escasamente fiables. Todo es extremadamente ingenuo; así el cambio de postura de la reina, en principio enemiga de los héroes, se resuelve en una sola viñeta: «Ven con nosotros a buscar las piedras preciosas y luego nos vamos a España» —le propone uno de los protagonistas—. «Vendré», contesta inmediatamente la muchacha, que un par de secuencias más tarde está contrayendo matrimonio, como es debido, con el intrépido Álvaro. La puesta en escena es muy sólida, con un Ayné más esmerado de lo habitual que mueve bien a sus criaturas, intenta alguna audacia con luces y sombras y plasma unos monstruos, médula del espectáculo, originales y contundentes en su misma sencillez.
Mismo tono tiene uno de los pocos cuadernos que Ramón Sabatés, fundamentalmente un dibujante cómico, publica en la colección, En busca de emociones, enésima incursión al corazón de esa África donde conviven alegremente fieras, dinosaurios y tribus belicosas. Muy bisoño aún, Sabatés compone sus viñetas importando las imágenes de otras historietas, sobre todo de Alex Raymond, lo que, junto a lo ramplón del argumento, otorga al conjunto un aire acartonado y algo rancio. Aire que comparte con otro ejemplar, realizado por J. Nogueras, interesante autor cuya carrera se limita a los primeros años cuarenta, que aquí encontramos en sus horas más bajas. Viaje submarino se titula su paupérrima incursión a las ruinas de la Atlántida; resume bien su indigencia argumental y estética una escena con aroma a gasógeno, el enfrentamiento a muerte entre un pulpo gigante y un buzo armado de un serrucho de carpintero.
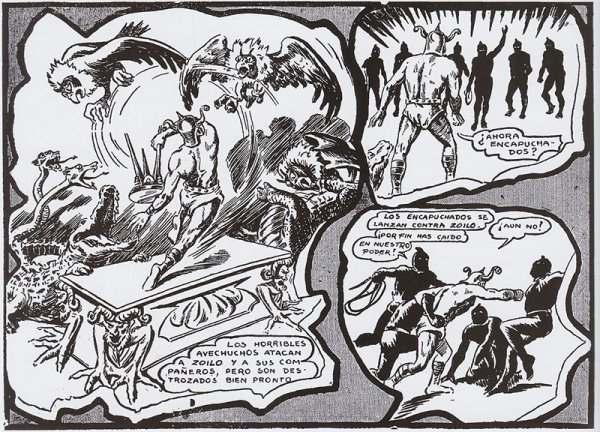 |
| El castillo encantado. |
El autor más solvente en esta etapa es Francisco Darnís, poseedor de un estilo consolidado que presagia al gran maestro de la historieta realista en que se convierte durante la siguiente década. Alguno de sus cuadernos, como el ya comentado El Hombre Caimán, es continuación directa de trabajos interrumpidos por la guerra; si aquella finalizaba un poco bruscamente Sunga, el Rey de los Caimanes, el titulado El castillo encantado prosigue la acción de El castillo maldito, una de esas sagas de espada y brujería cañí que publicase la revista La Risa en sus últimas entregas. El estilo algo antañón hace pensar que se trata de páginas dibujadas antes del conflicto, remontadas y publicadas en formato apaisado; en todo caso, más allá de resultar simpática mixtura de hechiceras, damas encantadas y dragones amistosos, no resulta relevante en la trayectoria del autor.
 |
| El monte de los diamantes. |
Sí lo es, en este sentido, la colección Los Vampiros del Aire que comentase anteriormente, su mayor éxito comercial en este formato antes de abandonar una Editorial Marco que hasta entonces ha acogido en exclusiva su trabajo. Además de esta saga, Darnís elabora sin parar cuadernos para la Gran Colección de Aventuras Gráficas, con temáticas que van del oeste a los piratas pasando por un variado surtido de exploraciones exóticas. En esta variante cabe encuadrar dos realizaciones fantásticas, El monte de los diamantes y El pantano de los monstruos. La primera es la enésima versión del viaje de un español a tierras africanas, donde entre negros y triceratops acaba por enriquecerse gracias a una mina de diamantes; la segunda, no mucho más original, vuelve a contar la vieja historia del aventurero que da por casualidad con una raza perdida, en este caso unos escuchimizados seres de aire frágil y desgarbado, habitantes de un pantano subterráneo. Ambas destacan por lo sobrio y preciso de su dibujo, capaz de levantar unas historias que más que a repetición suenan a tales alturas a mera rutina.
Héroes del pan negro
A fin de conectar de modo más continuado con el lector, varios autores intentan crear personajes que se repitan entrega tras entrega, pese la prohibición que pesa sobre las publicaciones periódicas y lo incierto de su cadencia de aparición. Las aventuras de estos héroes incipientes se encuadran en las colecciones de monográficos, disimulando su carácter a ojos de una censura rigurosa pero que desprecia el contenido de los tebeos, a los que presta una atención superficial. Esta etapa de precariedad extrema se prolonga hasta 1945, cuando la derrota del Eje señale el declive de los sectores más expresamente fascistas del entorno de Franco, y Falange tenga que decir adiós a su ensueño totalitario de monopolizar la prensa infantil.
Nacidos en la cuerda floja, ayunos de continuidad, faltos de una razonable perspectiva de futuro e hijos de la penuria como son, ninguno de estos personajes logra consolidarse en el imaginario del tebeo español. Carecen de personalidad, son estereotipos intercambiables cuyo carácter difuso y monolítico impide la creación de un vínculo sentimental con el lector, requisito imprescindible para el éxito que más tarde el cuaderno explota con creces. Su entorno es igualmente débil, vagamente definido por una serie de tópicos reconocibles por un público sin más aspiración que conseguir unos minutos de diversión; sus peripecias, aparte de algún hallazgo de feliz extravagancia, no pueden evitar sonar a cosa ya conocida, eco de ficciones más elaboradas procedentes la mayor parte de veces de las comic strips norteamericanas.
Hay un autor que intenta una y otra vez crear personajes perdurables, aunque sea con mejor voluntad que acierto, nacidos de una imaginación amamantada por el viejo folletín, el naciente pulp, el cine fantástico, los seriales aquí conocidos como cine por jornadas y otros elementos de la cultura de masas que, mal que bien, pueden ir degustándose en un entorno marcado por la autarquía y la falta de novedades. Es la pura devoción a estos universos la que conduce a un Alfons Figueras que no ha cumplido aún los dieciocho años a convertirse en dibujante de tebeos, eso y la necesidad económica, claro está. Y aunque desarrolle más tarde una fructífera carrera como historietista de humor, sus primeras realizaciones intentan imitar aquellos modelos que le fascinan, procedentes del mundo de la aventura fantástica. Son páginas propias de un aprendiz, impublicables en cualquier otra circunstancia que no sea la de la extrema precariedad de posguerra, con autores veteranos desaparecidos, encarcelados, exiliados o trabajando en otros campos económicamente más productivos. Solo así se entiende que el editor Marco eche mano de historietas muy por debajo del nivel gráfico exigible a un profesional, y que los lectores le premien, aunque sea modestamente, con su favor.
Figueras no trabaja con guionistas, sus argumentos nacen de la fascinación que siente por sus modelos, y eso se nota. Tanto en un desarrollo confuso y atropellado, en lo que lo único que parece interesarle es la repetición de motivos que le subyugan, como en un grafismo que apenas presta atención a lo que no sea portento y maravilla, por toscamente que estas puedan llegar al papel. Trabajos de un fan que se dirige a otros de su condición hablando su mismo lenguaje, no cabe juzgarlos con los mismos parámetros aplicados a artistas más veteranos, que suplen sus limitaciones a base de técnica y no solo de entusiasmo.
Además de algunos cuadernos adaptando a su modo el Gulliver de Swift, u otro en que, devoto espectador, traslada a la viñeta la película de Irving Pichel La diosa de fuego (1935), sus criaturas más populares son César, el Hombre Relámpago y Jaime Bazán, que alcanza las nueve entregas. César es hijo del pulp y el serial cinematográfico, héroe bien trajeado que reúne en sus cuatro episodios todos los lugares comunes del género, aunque sea embarulladamente y a despecho de su credibilidad. En La banda del Lobo ejerce de justiciero urbano desbaratando los planes de arquetípicos malhechores; El guante de la muerte cuenta con la presencia de un villano embozado que con los rayos que lanza por su mano artificial es capaz de convertir las cabezas en calaveras, acercamiento a un cine de terror que nunca se cansa de evocar. El tono sombrío prosigue con la tercera entrega, La invasión de los monstruos, y culmina con la cuarta, El terror de la noche, una desenfadada mezcla de El doctor Frankenstein con el universo superheroico, en la que la criatura artificial creada por un sabio loco residente en un dirigible es derrotada por el héroe, que a base de puñetazos acaba por reducir su cuerpo a pulpa. Quienes sean amantes desprejuiciados del tebeo naíf sabrán valorar el lado bueno de estas historietas de fuerte sabor y escaso refinamiento; cualquier otro tipo de lector, mejor manténgase alejado.
 |
| César, el Hombre Relámpago en "El terror de la noche". |
La misma pobreza estética y los mismos argumentos tienen los episodios de Jaime Bazán que he podido conocer. Claramente inspirado en Flash Gordon, hasta el punto de usurpar sus facciones en más de una ocasión, Bazán es un héroe español especialista en combatir peligros extraordinarios, como el robot gigante que asola su ciudad en El tanque humano; los torpedos de cristal que desde otro planeta envía hacia la Tierra El Fantasma X, o los dinosaurios y otras criaturas que enfrenta en su periplo subterráneo en Horizontes de fuego. Por lo demás, nada se explica: apenas que Jaime es aviador, profesión de gran prestigio en el mundo del pulp, desconociéndose sus circunstancias, los motivos y orígenes de los malvados o la relación que le une con sus esporádicos compañeros. Historietas concebidas únicamente como espectáculo visual, el grafismo es demasiado pobre para que se cumplan sus intenciones; más que otra cosa, revelan cómo veía el aficionado al fantástico de la época este tipo de ficciones. El autor apunta aquí lo que será una constante en obras posteriores como Topolino o Doctor Mortis: la incesante revisión de los amados ingredientes del folletín, el cine de terror, el serial y la novela popular, que devuelve al lector pasados por el filtro de una mirada hecha de ironía y profundo amor al medio. De una sabiduría, en suma, que se intuye ya bajo la torpeza de sus primeros y menesterosos tebeos
 |
| Jaime Bazán. |
 |
Joe Dal, otro de estos héroes hijos del pan negro, es un émulo de Flash Gordon creado por el dibujante Juan Margenat, que firma aquí como Tanegram. Ilustrador y caricaturista habitual de publicaciones satíricas catalanas como Papitu, se inicia en la historieta en revistas de la etapa prebélica como Pocholo o la valenciana KKO. Finalizado el conflicto realiza algunos cuadernos para firmas como Cisne o Grafidea, emigrando antes de terminar la década de los cuarenta a Colombia, donde se dedica a la pintura y la enseñanza del dibujo. El personaje que crea para Editorial Marco es un calco del de Alex Raymond: cuando pretende viajar a la estratosfera en compañía de sus amigos Jack y Katie, su nave se estrella en un planeta desconocido en el que, cómo no, abundan los monstruos, las razas híbridas, los tiranos de rasgos asiáticos y las soberanas de reinos submarinos. Demasiadas coincidencias para que el producto no suene a copia poco inspirada, más en un momento, 1945, en que el héroe de Raymond lleva diez años siendo difundido en nuestro país en diversos formatos y ediciones. Aunque el trabajo del autor es correcto, sea por falta de ventas o por desinterés, la saga queda inconclusa cuando lleva publicados cuatro episodios.
 |
| Joe Dal. |
 |
Uno de los primeros de estos héroes del subdesarrollo en aparecer en la Gran Colección de Aventuras Gráficas es Javier Montana. Español, como su nombre indica, se hace acompañar en sus andanzas del profesor Arial, venerable barba blanca y cabeza calva, y de Rosa, hija de este y novia de Javier. Un arquetípico trío de lo más formal que con ayuda del invento del profesor, el Bólido Subterráneo, se mueve por el subsuelo como pez en el agua con objeto de combatir a la banda de los Buitres, asociación de malhechores que en contadas ocasiones tiene el buen gusto de vestir sotanas y capuchas, en claro resabio del mundo del folletín.
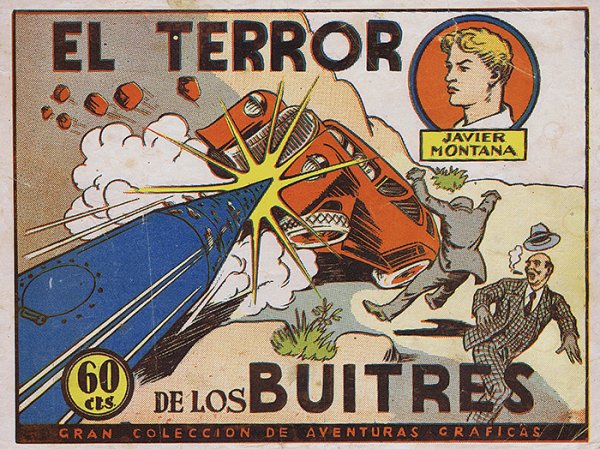 |
| Javier Montana. |
Los nexos con este medio quedan igualmente patentes en la máquina que permite al trío operar: el Bólido Subterráneo es el vehículo con el que Khun Zivan el Terrible aspiraba a conquistar el mundo en las dieciséis entregas que sus enemigos tardan en librarse de él. Khun Zivan, colección de folletines publicada por Marco en 1934, es obra de Canellas, como creo lo son también los tebeos de Javier Montana: la severa formalidad de los protagonistas, la secta de malvados a que se enfrentan, las incursiones en el disparate —una tribu de trogloditas habitando cavernas subterráneas— y ese tono entre lo formal y lo grotesco así parecen indicarlo. Gráficamente, los dos primeros cuadernos y al menos la cubierta del tercero se deben a Marc Farell, en una de sus últimas incursiones en el medio[5]; termina la colección un inspirado Francisco Darnís con su poderoso y dinámico estilo, a un paso de la plena madurez.
Darnís es responsable de otro de estos personajes condenados al olvido, Mario del Mar, cuadernos de dieciséis páginas insertos en la Gran Colección de Aventuras Gráficas. La isla misteriosa, El fantasma submarino y Horror en el océano son los títulos que componen la serie. El primero ha dado lugar a confusiones, pensándose mucho tiempo que se trataba de una adaptación de la novela homónima de Verne; una vez comparado con los restantes, se constata que forma parte de la pequeña saga. Precisamente del filme de igual título estrenado en España en 1930 (The Mysterious Island, Lucien Hubbard, 1929) toma Darnís algunos hallazgos estéticos: las hermosas escafandras metálicas, a caballo entre una armadura medieval y el muñeco de Michelin, y el aspecto de los pequeños homínidos submarinos que aparecen en uno de los episodios.
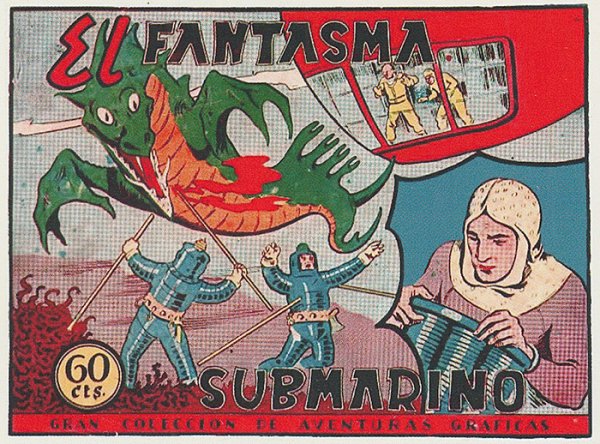 |
| Mario del Mar. |
 |
El argumento, bien trabado y más ágil que en otras ocasiones, corresponde a Canellas Casals, que siguiendo su costumbre inicia la acción de golpe y prescinde de cualquier intento de contextualización. Mario, se deduce, es una especie de justiciero submarino a quien las autoridades recurren cuando se ven en un problema que afecte la navegación; en aras de cumplir sus misiones lucha contra monstruos y organizadas bandas de criminales, dos de los motivos más recurrentes en la obra del guionista. Sobresale el trabajo de Darnís, uno de los pocos colaboradores de Marco que saben dotar a sus viñetas de profundidad de campo, jugar con la iluminación y mover sus figuras con naturalidad, sin recurrir a la copia ni aparentar mayor esfuerzo. La minuciosidad de la puesta en escena le viene de sus años como copista de historietas británicas; la épica, el dinamismo y la verosimilitud de sus personajes, de su fascinación primera por Alex Raymond. El resultado es un estilo de gran vigor y eficacia, que le lleva en poco tiempo a abandonar a Marco para empezar una fructífera colaboración con editoriales de más fuste como Bruguera o Toray.
 |
| Los Navarro. |
Aparte de la relativamente longeva Los Vampiros del Aire, mano a mano con Canellas Darnís crea también Los Navarro, una miniserie de siete episodios perteneciente al género de aventura exótica. Manuel Navarro es uno de esos sabios de tebeo que no precisa laboratorios ni ayudantes para llevar a cabo su trabajo; polifacético e hiperactivo, se fabrica un barco modernísimo —bautizado como El Brujo— y en compañía de sus hijos Antonio y Rosita zarpa, tras meter en el navío todos sus cacharros, hacia un archipiélago desierto para ensayar allí sus inventos sin ser molestado. No tarda en encallar el buque, del que en cada episodio van sacando aparatos nuevos: un pequeño ferrocarril con kilómetros de vías, el avión más veloz del mundo, que solo requiere dos días de montaje para ponerse en marcha, y un montón más de sorpresas que les sirven para salir con bien de sus encuentros con caníbales, fieras, bestias marinas, carabelas arcaicas o templos olvidados, lo acostumbrado en este tipo de islas desiertas. Pura acción trufada de gloriosos dislates, no puede Los Navarro ser considerada una historia fantástica, centrada como está en el universo puramente aventurero. El trabajo de Darnís es sobresaliente, como ocurría en Mario del Mar; como en aquella, brillan con luz propia unas portadas prodigio de composición y espectacularidad, por encima de lo que el cómic español está ofreciendo en esos momentos.
 |
| Los Navarro. |
La serie regresa en la efímera revista de la casa Asta (1946), que publica por entregas el primer número, y conoce también una reedición al año siguiente, lo mismo que sucede con Los Vampiros del Aire. Ambos lanzamientos cuentan con nuevas portadas y trocean y remontan el material, sin que ninguna reedición alcance la duración de la original. Y es que, aunque sean pocos los años transcurridos, la evolución del cómic español hace que tales productos parezcan en 1947 algo anacrónicos, cuando personajes como El Guerrero del Antifaz, El Pequeño Luchador o El Jinete Fantasma, de mayor complejidad y estética más contemporánea, son los que marcan la tendencia a seguir.
Otro de los autores que se encargan de poner imágenes a estos cuadernillos honrados, humildes, mal impresos, peor distribuidos, olvidados hoy, pero de más que digna memoria, es el fiel colaborador de Marco Emili Boix. Entre 1940 y 1943 crea para el editor una serie de títulos cómicos con personajes como Cartapacio y Seguidilla, Pirulo y Tontolote y sobre todo los animales humanizados Hipo, Monito y Fifí, con los que se consolida como uno de los autores más importantes de la década. Sus colecciones cuentan con cientos de entregas cada una; su estilo, de una comicidad al borde del frenesí, rebosa dinamismo, movilidad, porrazos, persecuciones y tartas en la cara, evocando con singular acierto la de titanes del cine mudo como Laurel y Hardy o los Keystone Cops, y consiguiendo de paso convertir estos modestos tebeos en píldoras de genuina alegría que combaten a su modo un tiempo marcado por la severidad, la escasez y la tragedia. Dibujante en activo desde los trece años, cuando comenzase a ayudar a Tinez (Juan Martínez Buendía) en su trabajo para TBO, sus realizaciones en el campo de la historieta realista son contadas, pero en ellas transmite la misma convicción, vigor y espontaneidad que en su obra humorística.
 |
| Marcos. |
 |
Así sucede con Marcos, dos episodios de ciencia ficción insertos en la Gran Colección de Aventuras Gráficas. Con un planteamiento calcado de Flash Gordon —ante el inminente choque de un planeta errante contra la Tierra, Marcos, «campeón universal de casi todos los deportes», y su abuelo, el astrónomo Argos, fletan una nave para interceptar el cuerpo celeste y evitar la colisión—, se sucede el acostumbrado desfile de hombres voladores, pistolas de rayos, maravillas científicas y reinas bellísimas a las que ayudar a recuperar su trono. La aparición en la segunda entrega de un tirano de rasgos asiáticos, cabeza afeitada y largos bigotes, hombres felinos e ídolos colosales tras los que el héroe se esconde dejando oír su voz como si fuera la del dios, ya no deja lugar a dudas; cualquier fiel lector de la criatura de Alex Raymond reconoce en los dos episodios de Marcos tipos, situaciones y lugares excesivamente familiares. A su favor hay que decir que la puesta en escena de Boix es brillante; sin pretender en ningún momento imitar el manierismo épico del dibujante americano, consigue recrear unas atmósferas futuristas de gran originalidad, aunque no basten para conseguir que se evapore el fuerte aroma a sucedáneo.
 |
| Los Bronkos. |
La mejor de todas estas miniseries, obra de Canellas y Emili Boix, es la conocida como Los Bronkos —las portadas no exhiben más que el título de cada episodio—, única muestra de ortodoxa espada y brujería publicada en forma de cuaderno. Hay un precedente anterior obra de los mismos autores, aparecido igualmente en la Gran Colección de Aventuras Gráficas. Tras una portada espectacular, Erolabuc el intrépido cuenta en apenas ocho páginas las hazañas de un bárbaro que con ayuda de la hechicería consigue acabar a espadazos con los monstruos que asolan el reino. Demasiado breve para tener entidad propia, de gran atractivo y extrema ingenuidad, es historia más escorada hacia el cuento de hadas que a la fantasía heroica.
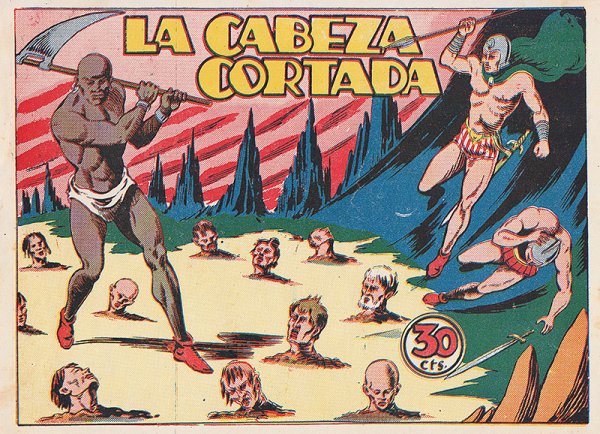 |
| Los Bronkos. |
Los Bronkos representa un paso adelante en estas ficciones que en el período 1940-45 publica Marco. El relato es más complejo que ninguno; por primera vez Canellas introduce elementos melodramáticos —traiciones, dobleces, seducciones de asesino ánimo—, y aunque como en todas sus obras la acción comienza de golpe, se molesta en contextualizar la peripecia del héroe dotándole de un pasado y unas intenciones que le confieren cierta personalidad. Más, en todo caso, que la que ninguna de sus criaturas ha gozado hasta el momento. La historia se acoge a uno de los esquemas arquetípicos más antiguos del mundo, el del príncipe destronado que crece apartado del mundo ignorante de su estirpe hasta que, alcanzada la juventud, marcha a vengarse del usurpador para recuperar su verdadero lugar en el mundo.
 |
| Los Bronkos. |
Huyendo de la invasión de las hordas de los Bronkos, la princesa Geika, agonizante, se refugia con su hijo Wikings en los bosques; una vez muerta, una tribu de centauros educa al héroe, igual que hizo su antecesor Quirón con Ayax, Aquiles, Jasón, Teseo y otros campeones de la antigüedad clásica. Caracterizado como embajador, Wikings se infiltra en la corte de los Bronkos, para ser descubierto poco más tarde y emprender en solitario su periplo aventurero, que tras numerosas vicisitudes le conduce, como es de rigor, al triunfo final. Por medio, un ambiente de fantasía heroica en la que no falta ni uno de los elementos canónicos del género tal como lo estableciese Robert E. Howard, desde los numerosos monstruos a la exhibición de colosales musculaturas, pasando por las mujeres fatales, los brujos —aquí llamados alquimistas—, la magia, los torneos, la brutalidad —abundan como elemento decorativo los empalados—, las princesas vestidas con insólitas minifaldas, impensables cuando la censura pase a desempeñarse por sectores eclesiásticos, una particular estirpe de vampiros… Todo recreado con un aire a exotismo de cartón piedra que recuerda al de producciones cinematográficas de gran impacto en la España del momento como La corona de hierro (Alessandro Blasetti, 1941) o Las mil y una noches (John Rawlins, 1942).
El trabajo de Boix, dinámico, festivo, siempre como queriendo esconder un aire cómico que todo lo contagia, es sobresaliente, especialmente en la puesta en escena y en unas cubiertas de gran atractivo gráfico; la labor de Canellas representa un paso adelante respecto a obras anteriores, pues aunque todavía abuse de los textos de apoyo en detrimento del bocadillo, prima la elaboración de un argumento coherente donde el disparate y la fantasía son elementos accesorios y no médula única del relato. Resuelta en seis entregas de ocho páginas cada una, la serie anticipa los senderos por los que el tebeo de aventuras va a transitar en los próximos años, superando esas limitaciones narrativas y estéticas que marcan la producción general de este tiempo de inmediata posguerra.
Nibelungos y superhombres
Para terminar este repaso a la producción fantástica de estos años, compuesta mayormente por miniseries y episodios monográficos, toca abordar una iniciativa atípica. Rodeado de un grupo de colaboradores estable a los que intermitentemente se unen otros —normalmente debutantes que dan allí sus primeros pasos—, Marco prescinde, desde los tiempos en que importaba historietas británicas, de contratar material ajeno que escape a su control y supervisión.
En esta época de racionamiento y sucedáneo, muchos de los jóvenes que se acercan a la historieta lo hacen siendo apenas unos críos acuciados por la necesidad de llevar algún dinero a casa, lo que explica el bajo nivel artístico de tantas producciones de los primeros años cuarenta, solo comprensibles en un entorno en que la evasión es más necesidad que lujo. En Madrid existe un estudio que por un sueldo modesto contrata a muchos de estos aprendices, que en largas mesas comunales se dedican, bajo la atenta vigilancia del jefe, a elaborar historietas en serie que luego se ofertan a distintos editores. Adolfo López Rubio, mediocre dibujante, es el dueño de esta factoría de tebeos, forzosamente de bajo nivel, que nutre muchas de las producciones de sellos como Marisal, Tritón, Tesoro o Rialto. Ninguno de los empleados de López Rubio puede llamarse profesional, aunque en el grupo de adolescentes que acuden todas las tardes al trabajo se encuentren futuras luminarias como Víctor de la Fuente, Federico Blanco “White”, Darío Gordillo o Carlos y José Laffond, ilustradores como Celedonio Perellón, Luis Vigil o el cartelista de cine Jano (Francisco Fernández Zarza), Alfredo Ibarra y unos cuantos nombres más.
Sus producciones son forzosamente toscas, fantasías pergeñadas con tanta convicción como desconocimiento en las que los autores, que tienen casi la misma edad que sus potenciales lectores, se dirigen a ellos hablando un mismo lenguaje ingenuo y sincero. La madrileña empresa Rialto adquiere mucho de este material, que comercializa en títulos muy populares como Diamante Negro o Ginesito. Más raro es que editores veteranos recurran a los servicios de este particular estudio; por eso extraña ver cómo Marco inicia en 1943 una nueva serie, la Colección Gráfica Universo, compuesta en su totalidad por historietas procedentes del estudio de López Rubio.
Tal vez se trate de un intento de coedición, ya que en la contraportada de estos tebeos, impresos todos ellos en Madrid y no en Barcelona como es norma en Marco desde que comenzase su actividad, figura como editor el empresario catalán, pero con una dirección ubicada en la capital española además de la habitual de la calle Mariano Cubí de Barcelona. Sea como sea, la nueva producción no consigue permanecer en los kioscos ni siquiera un año, algo comprensible dado el bajo nivel que oferta.
Los primeros episodios constan de una adaptación del Tom Sawyer de Mark Twain, firmada por López Rubio. Hay que decir que este se atribuye por norma la autoría de cuanto sale de su estudio, por lo que no siempre es aconsejable fiarse de los créditos que figuran en la primera viñeta de sus tebeos. A Tom Sawyer le siguen cuatro cuadernos de insólita temática, la adaptación en viñetas de la leyenda de los Nibelungos tal como fue llevada a la ópera por Richard Wagner. El material mitológico, aunque difícil de tratar, es garantía de épica y desbordante fantasía, y aporta un plus de prestigio ajeno a las ficciones de tebeo; además, nos encontramos en 1943, y aunque la suerte de la guerra empieza a inclinarse del lado de los aliados, lo alemán sigue despertando entusiasmo entre los partidarios españoles del fascismo germano.
 |
| El anillo de los Nibelungos. |
 |
Firmados por López Rubio y Alfredo Ibarra, los cuatro episodios son por sus modos narrativos más cuentos ilustrados que genuinas historietas. No hay bocadillos ni secuenciación, los dibujos se limitan a servir de complemento a largos textos que desgranan poco a poco la compleja saga. Las figuras son planas, la profundidad de campo inexistente, la acción avanza a trompicones incapaz de provocar emoción, y el estilo, muy bisoño, carece de esa gracia naíf que salva in extremis algunas de las producciones más ínfimas de Marco. Y aunque el material de partida es interesante y está narrado con cierta soltura, la narrativa gráfica no logra despegar en ningún momento, haciendo hoy de estos tebeos mera curiosidad arqueológica. Eso sí, resulta chocante la naturalidad con que se habla de violaciones y amores incestuosos, algo que durante los siguientes treinta años va a estar completamente proscrito de la viñeta. La mitología es lo que tiene.
 |
| En poder de Ling Fu. |
La última de las series incluidas en la Colección Gráfica Universo no resulta mucho más acertada. Son tres cuadernos de ciencia ficción con el título genérico de En poder de Ling Fu que firma en solitario López Rubio. Cuentan la peripecia del intrépido Jorge, uno de esos ociosos atletas de tebeo que en busca de emociones viaja al Tíbet, donde por casualidad encuentra una ciudad perdida gobernada por el diabólico Ling Fu, villano absolutamente idéntico al emperador Ming de Flash Gordon. Y es que toda la saga está compuesta a base de situaciones, tipos y escenarios tomados de la obra de Alex Raymond. Naves espaciales, uniformes exóticos, esa mezcla de armas medievales y tecnología futurista, ídolos a los que venerar y hasta una princesa hermosa que deserta de su pueblo enamorada del valiente español: no hay una pizca de originalidad. El dibujo es inane, sin fuste; el lenguaje, anacrónico, con largos textos de apoyo y sin uso de bocadillos; el resultado, muy pobre, condensa en su misma cualidad de imitación, de quiero y no puedo, toda la oscuridad y las estrecheces de un tiempo miserable y desesperanzado.
 |
| El Murciélago. |
Mucho más en la línea estética y temática que han ido definiendo las producciones de Marco está otra colección del mismo año, primera de un autor destinado a convertirse en uno de los más celebrados del cuaderno de aventuras, Guillermo Sánchez Boix, “Boixcar”. El creador de series tan celebradas como Hazañas Bélicas o El Mundo Futuro, uno de los pocos que los lectores conocen por su nombre y veneran por su estilo, es todavía un joven sin apenas experiencia en el dibujo, que acaba de salir de un campo de prisioneros donde ha ido a parar tras combatir durante la guerra en el bando republicano. El Murciélago es la primera realización que se le confía, editada en cuadernos de gran tamaño iguales a los que acogen a los personajes de las prestigiosas comic strips norteamericanas en las ediciones de Hispano Americana. Realizada con mimo e ilusión, es una de las series más bizarras de una época pródiga en fantasías grotescas e inusuales.
La historia, en realidad, no tiene pies ni cabeza, más sucesión de ingenuas maravillas que relato coherente, un poco en la línea de Canellas Casals, que no siendo el autor de los guiones, bien merecería serlo. Relato de superhéroes avant la lettre, lo protagoniza el joven Juan José Hidalgo, universitario y deportista que no se sabe a santo de qué tiene por enemigo irreconciliable al misterioso Señor Z, malvado calvo y con bigote que habita un siniestro castillo medieval y ambiciona hacerse con la fórmula secreta de un potente explosivo. Ayuda a Juan José en su misión El Murciélago, personaje que viste frac con capa, lleva un curioso gorro antifaz, aparece y desaparece sin mayor explicación y sin causa tampoco conocida enfrenta al crimen allá donde lo encuentra.
Auténtica eminencia científica, dispone de un laboratorio salido de una película de la Universal instalado en una cueva, donde construye armas tan poderosas como el Cristal Radiante, especie de monóculo mágico que al activarse lo mismo materializa imágenes que lanza rayos destructores capaces de destruir en un abrir y cerrar de ojos a un ejército entero. A fin de aplastar al héroe, el Señor Z se alía con un émulo de Fu Manchú; después de diversas peripecias, o más bien acción incesante traducida en puñetazos, persecuciones y escenas catastróficas, El Murciélago consigue deshacerse de todos sus enemigos haciéndoles volar por los aires mientras se encuentran durmiendo en su fortaleza. Algo no muy caballeroso, la verdad, pero que casa perfectamente con la ética de un mundo en guerra como el de 1943.
 |
| El Murciélago. |
Pese a su debilidad estructural y a su incoherencia narrativa, la colección sale adelante gracias al dibujo minucioso y entregado de un Boixcar aún muy inexperto, pero ya preocupado por conseguir efectos de tramado, profundidad en las viñetas y espectacularidad en las portadas. Tan primitiva como preciosista, la serie es inmersión hasta el fondo en la estética del cine de terror de su tiempo, filtrada por la expresionista candidez de esos trenes de la bruja que abundan entonces en las ferias, con sus paredes llenas de imágenes de miedo mal pintadas, hipnóticas en su sinceridad y torpeza. Tiempo después, Boixcar comienza a facturar para Marco ficciones más elaboradas, como El Puma o El Caballero Negro, ambas de 1946, antes de pasar a trabajar para la editorial Toray, sede de sus grandes éxitos, y convertirse en uno de los dibujantes más cotizados de la época.
Marco llevaba ya tiempo intentando volver a publicar una revista de contenido vario, a imitación de las que tanta fortuna le proporcionasen en los años previos a la Guerra Civil. Las sucesivas resurrecciones de la cabecera La Risa en 1941 y 1944 se saldan con sendos fracasos, lo mismo que ocurre la primera vez que vuelve a publicar P.B.T. en 1945, consiguiendo poner en la calle tan solo dos números. Mayor éxito tiene una iniciativa de 1946, Mundo Infantil, que permanece algo más de un año en los kioscos, seguramente por integrar a los personajes más exitosos de Emili Boix, Hipo, Monito y Fifí y Cartapacio y Seguidilla, siempre celebrados por el público más menudo.
No goza de tan buena acogida otra cabecera del mismo año, Asta, llamada así por el nombre del perrito que acompaña a William Powell y Mirna Loy en la serie de películas del Hombre Delgado, populares en la España de ese tiempo[6]. Con algunas historietas cómicas, en sus páginas se presta mayor atención a la aventura, a cargo de los autores habituales de la casa además de un joven Francisco Hidalgo recién incorporado a la empresa. Allí colabora Boix con una serie, El gran secreto, prototípico relato de mundos perdidos en el que un grupo compuesto por un sabio, un trapecista, un payaso y un niño viajan a África para, tras los consabidos encuentros con fieras y nativos, dar con una civilización subterránea abundante en dinosaurios, razas humanoides y hermosas princesas. Lo más notable es el dibujo de Boix, cuidado a pesar de corresponder a una época en la que el autor se encuentra sobrecargado de trabajo, que combina, ya sin reprimirse, el estilo realista con el humorístico en mezcla de felices resultados.
 |
| El gran secreto. |
También breve y también inconclusa es una de las últimas realizaciones de Francisco Darnís para Marco, la serie En busca de un mundo perdido, que publica en su postrera encarnación la revista P.B.T. en 1948. Claramente inspirada, aunque no lo reconozca, en la novela de Conan Doyle, es historieta pausada, realizada con mimo, que presta atención especial al despliegue de fauna fantástica que acompaña a los protagonistas desde su llegada a territorio desconocido. De aire algo antañón, recordando un poco sus primeras historias en la casa, es la más que digna despedida de un autor plenamente maduro, listo para ofrecer en la década siguiente sus mejores realizaciones y convertirse en un clásico de la historieta española.
 |
| En busca de un mundo perdido. |
En un tiempo como el de los últimos años cuarenta, caracterizado por la autarquía y el aislamiento internacional, el editor Marco adquiere una serie de historietas de origen francés, procedentes varias de ellas de la revista Coq Hardi, que aquí, por exigencias del mercado, se adaptan al formato cuaderno. A Poncho Libertas, de Marijac y Étienne Le Rallic, hazañas de un héroe mexicano en el Oeste, y El capitán Fantasma, una de piratas obra de Jacques Francois, “Marijac”, se suman un par de títulos más de temática fantástica: Guerra a la Tierra, del mismo Marijac y Auguste Liquois, saga de ciencia ficción con invasores del espacio, bien trabada y desarrollada, y Santiago y Elena, aventuras exóticas con esporádicas incursiones en mundos perdidos, correspondientes al primer episodio de la serie Les Pionniers d´Esperance, de Raymond Poivet, publicado en 1945 en la revista Vaillant[7]. Colaboradores de la casa como Darnís, Jordi Macabich o José Rizo se encargan de la confección de las portadas; ninguna de estas series llega a alcanzar la decena de números publicados.
 |
| Santiago y Elena. |
En 1949, cuando Franco cumple su primer decenio en el poder, Marco publica un curioso producto a caballo entre el tebeo de risa y el aventurero obra de un inspirado Emili Boix, que si no nos detenemos a analizar en detalle es precisamente por ese carácter humorístico que le deja fuera de los límites de este artículo. La colección de cuadernos Blas Gordon, Dale Debetún y el profesor Matraca es una pequeña obra maestra de la parodia, culminación de esa atracción que la space opera de Alex Raymond ejerce sobre el lector español desde que la conociese en 1935. Con un estilo plenamente consolidado de gran vigor plástico e inmediato efecto cómico, se sucede una peripecia muy semejante a la vivida en el planeta Mongo por el personaje americano. Si allí teníamos hombres leones, aquí serán hombres jumentos quienes capturen a nuestros héroes; en vez de pistolas de rayos, se repele a los extraterrestres con pulverizadores de insecticida de fabricación casera; hay alianzas y enemistades con reinos de hombres avestruz, hombres galápagos y otras divertidas hibridaciones; una estructura general que, más pausadamente, bien podría corresponder a una historieta de aventura pura y un tono general de absoluta vitalidad, de una alegría de vivir como sólo Boix es capaz de transmitir. Ocho heterodoxos cuadernos componen la colección, cumbre de un tipo de humor ingenuo y directo, heredero del cine mudo, que tiene ya los días contados.
 |
| Blas Gordon, Dale Debetún y el profesor Matraca. |
Rumbo al espacio y más allá
Transcurren unos años hasta que la editorial decide apostar de nuevo por lo fantástico. Para cuando lo hace, en 1954, la situación es muy distinta a la de los años cuarenta. Se ha levantado el veto contra las publicaciones periódicas; en 1951 se ha creado un reglamento de censura específico para los tebeos; los problemas de distribución, falta de papel y escasez de profesionales que marcaron los años de inmediata posguerra han ido, si no solucionándose, sí solventándose en buena medida. Han surgido nuevas y potentes firmas como Toray, Maga o una fortalecida Bruguera; el formato del cuaderno de aventuras, el más popular del mercado, se ha estabilizado, multiplicándose sus títulos de forma exponencial a medida que avanza la nueva década; los héroes, antaño españoles por obligación o por devoción, son ahora casi sin excepción norteamericanos.
El triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial; el despegue económico que esa nación experimenta provocando la envidia y admiración de un país hundido que sufre aún las consecuencias de la Guerra Civil; la visión que desde los EE UU se tiene de la dictadura franquista como aliado anticomunista en vez de como enemigo filofascista; el fin del aislamiento internacional, que culmina con la admisión de España en la ONU en 1955; la globalización cultural que vía Hollywood se impone día a día, son algunos de los motivos que conducen a esa fascinación por lo americano que marca la cultura popular de los años cincuenta, que los tebeos, por supuesto, acusan.
Los colaboradores de Marco han cambiado. Canellas Casals ha abandonado la historieta; Francisco Darnís trabaja para la competencia; Figueras es un profesional del humor, lo mismo que Antonio Ayné o Ramón Sabatés; Boixcar ha sido fichado por una empresa nueva, Toray, en la que obtiene un éxito nunca visto; Boix, uno de los pilares de la empresa y colaborador asiduo del semanario La Risa que con buena fortuna ha conseguido resucitar en 1952, emigra a Venezuela mediado 1955 para no regresar más a España. La producción de aventuras en Marco se va a sustentar durante los años cincuenta sobre todo en el trabajo de un hombre, Juan Martínez Osete.
De las diecinueve colecciones de cuadernos que la editorial lanza entre 1951 y 1960, la autoría gráfica de quince de ellas se debe enteramente a Osete; a esta ingente producción hay que sumar varias páginas semanales, de humor o de aventuras, destinadas a La Risa. Después de Gago, es el dibujante más prolífico en el terreno del cuaderno durante los años cincuenta; aunque solo fuese por eso, es necesario prestar atención a una obra que habla mucho de cuáles son los gustos y preferencias del lector de la época.
Nacido en 1921, de formación autodidacta, Martínez emigra con sus padres a Francia cuando solo cuenta un año; regresa en 1940, cuando Hitler invade el país vecino. Oriundo de Murcia, pero afincado en Barcelona, comienza muy pronto su carrera realizando trabajos propios, entintando, terminando series ajenas, ilustrando páginas de su género favorito, el humorístico… Grafidea, Toray, Ricart y finalmente Marco se convierten en sus editores habituales: «… más tarde entré en la editorial Marco, donde llegué a realizar cuatro cuadernos de aventuras semanales; me pagaban doscientas pesetas por cada uno y debía hacer el guion, rotularlo y dibujarlo. Estuve trece años, hasta que vine a Bruguera”[8]. Sin embargo, la mayoría de guiones en sus tebeos vienen firmados por Joaquín Berenguer Artés; en otra entrevista, Martínez matiza: «En mi etapa de Marco los guiones eran muchas veces míos, aunque a veces solía empezar las colecciones con mucho ímpetu y luego me encallaba en un punto sin saber cómo salir. Entonces me echaba una mano Joaquín Berenguer Artés, cuñado de Giralt (Juan Giralt Ferrando)»[9].
Sea como sea, es imposible minimizar el papel del prolífico Berenguer Artés. Nacido en 1924, después de una somera formación practica varios oficios que compagina con la tarea de escribir, hasta que consigue colocarse en la Guardia Urbana de Barcelona, de la que se jubila siendo oficial. Cuñado del dibujante Ferrando —para quien Martínez Osete ha realizado labores de entintado en numerosas ocasiones—, factura junto a él para Toray títulos de gran éxito como El Diablo de los Mares (1947) o Zarpa de León (1949), además de otros de menor impacto comercial. Toda su carrera, que abarca más de veinte colecciones de cuadernos, se desarrolla junto a solo dos dibujantes, Ferrando y Osete. Cuando a comienzos de los sesenta uno y otro sigan nuevos caminos y el formato empiece a dar sus primeros signos de decadencia, Artés abandona discretamente el medio. Hombre ajustado a los patrones narrativos clásicos, ávido lector, muy imaginativo pero poco dado a la fantasía, se mueve a gusto en el universo de los estereotipos, desarrollando complejas tramas con una solvencia y dignidad que provienen de la honradez con que afronta su oficio. Sus guiones, ortodoxamente ceñidos a los cánones, son siempre capaces de mantener el interés, dando una vuelta de tuerca a situaciones cada vez más reconocibles, sin sobresaltos, cumpliendo su función de entretener sin mayores pretensiones.
 |
| Red Dixon. |
Cuando en 1954 Artés y Martínez emprenden la creación de Red Dixon llevan a sus espaldas un buen número de obras en colaboración, algunas tan exitosas como Castor el Invencible (1951), Lucha de razas o El Puma, ambas de 1952. Enormemente expresiva, la portada del primer número no puede ser más arquetípica: frente al protagonista, rubio y de atuendo militar, se yergue un antropoide de feroz dentadura que sujeta en sus brazos a un bella muchacha; de fondo, una nave espacial aparcada y un firmamento negro salpicado de luminosas estrellas. Héroe, dama en peligro, contrincante monstruoso y viaje espacial: un solo golpe de vista basta para hacerse con la situación.
Estamos en plena fiebre mundial de los platillos volantes, que los periódicos llevan a sus páginas cada dos por tres. El prometedor arranque de la colección recuerda mucho al célebre incidente de Roswell de 1947, cuando se dijo que el ejército americano ocultaba los restos de un platillo volante estrellado en el desierto de Nuevo México. En el tebeo sucede lo mismo: los mandos militares se han hecho con uno de estos vehículos que ha caído a la Tierra, encontrando en su interior los cadáveres de varios alienígenas de piel amarilla y cabello rojizo, además de unas criaturas con forma de hormigas gigantes a las que mantienen prisioneras en una base secreta. Las autoridades deciden enviar a Venus, lugar de origen de la nave, una expedición militar comandada por el capitán Frederick “Red” Dixon, recién licenciado de la guerra de Corea. Llegados allí y tras algunos encuentros con seres peludos, pulpos terrestres gigantes y hermosas muchachas, se enteran de que medio planeta está regido por el tirano Sotar —que contrariamente a lo acostumbrado no es oriental ni espigado, sino caucásico y rollizo—, cuya aspiración es apoderarse de la Tierra para convertirla en su colonia. En compañía de una esclava a la que ha liberado, Dixon se extravía mientras sus compañeros son capturados: como mandan las reglas del romance tradicional, el héroe debe emprender en solitario su lucha contra el mundo, en un ecosistema de reminiscencias raymondianas, con junglas profusas en monstruos, cortes de aroma medieval, tecnología futurista y sociedades firmemente jerarquizadas. Una princesa enamorada del héroe, un oficial traicionero y unos aliados deseosos de librarse del dictador completan rápidamente el panorama: el esquema Flash Gordon está servido.
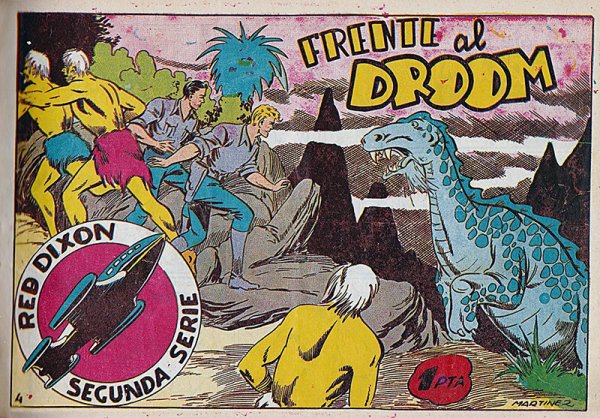 |
| Red Dixon. |
Pero el relato va mucho más allá. La contextualización es completa, Artés se interesa en crear un mundo, si no creíble, sí coherente; la acción se enriquece con un gran número de secundarios; mediante las enrevesadas relaciones que entre ellos se establecen se supera el modelo americano, trayendo la acción hacia territorios más cercanos y queridos por el lector español; el personaje, además, se encuentra inmerso en el tiempo, es decir, no es como otros héroes tipo Roberto Alcázar o el Capitán Trueno, que viven en un continuo presente que condena al inmediato olvido cuanto ha sucedido una vez finalizado el episodio, sino que los conflictos perduran, los caracteres permanecen, mutan, se desarrollan, reaparecen cuando menos se les espera. Hay los obligados amoríos con esclavas, amazonas, reinas y princesas de toda clase enamoradas de Dixon, con los correspondientes conflictos de celos; a todas (y todos) cuantos intervienen se les otorga personalidad propia, esbozada sin salirse de los esquemas tópicos, suficiente para dotar a la historia de inusitada solidez. Todo salpicado por persecuciones en el espacio, circos de la muerte, reinos submarinos, selvas repletas de extrañas criaturas, razas esclavas de otras, un ejército de resistentes en formación, encuentro con todo tipo de pueblos y cuanto haga falta para excitar semanalmente la imaginación de un lector a quien se va ganando tanto por la gracia y funcionalidad del dibujo como por la progresiva complejidad de un argumento fértil en escenarios y hábilmente trabado.
Tras establecer alianzas con un buen número de pueblos, Dixon encabeza la lucha contra el tirano, y los tebeos pasan a adoptar las reglas del esquema bélico, con grandes batallas, desfiles militares, armas de destrucción masiva, bombardeos sobre la población civil… motivos muy presentes en el imaginario de una sociedad marcada por el recuerdo de los recientes conflictos civil y mundial. La guerra actúa como telón de fondo que sirve para que Dixon se pierda una y otra vez por el planeta viajando a través de países desconocidos, con los que enfrentarse o establecer nuevos pactos de ayuda mutua. Todos son monarquías absolutas, con más reinas que reyes, instalados en el lujo de grandes salones y elevados tronos. Y todos, una vez aparecidos, lo hacen para quedarse e ir interviniendo en la acción —básicamente la guerra contra Sotar y entre varios de ellos mismos— a lo largo de toda la colección. Finalmente Dixon y sus aliados obtienen el triunfo, mueren el tirano y la esclava que amaba al héroe, que da su vida por él, y el americano regresa a la Tierra acompañado por una princesa de Venus con la que enseguida contrae matrimonio.
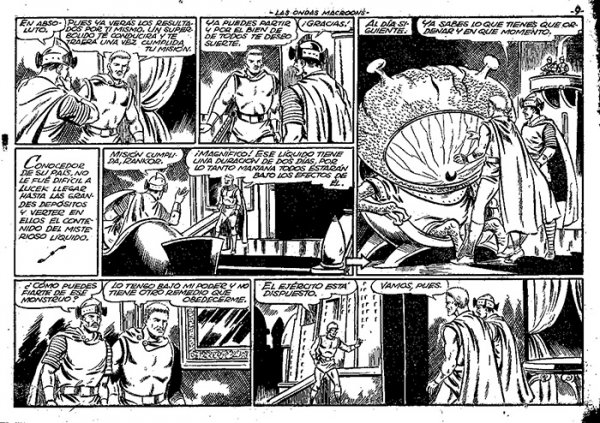 |
| Red Dixon. |
Se agradece la fecunda imaginación de Artés, que a lo largo de la saga crea seres y situaciones de lo más afortunado: razas submarinas con bellas soberanas y hombres crustáceos, una civilización de hormigas que depende de su colosal reina para perpetuarse como especie, ciudades pobladas por robots que albergan en su interior a hombres diminutos, tribus de enanos cavernícolas, hombres reptiles alados, hombres arañas, amebas inteligentes con un colosal ojo por cabeza, Dixon nombrado emperador del país de Door, sorpresas adecuadamente dosificadas, espectaculares batallas, intrigas, secundarios a barullo, tramas paralelas… y cuando la rutina amenaza, se sacan unos cuantos monstruos, siempre infalibles a la hora de levantar la función. Hay que resaltar también el activo papel que desempeñan las mujeres; pensantes, valientes o traidoras, se sitúan casi en pie de igualdad con los hombres, algo nada frecuente en los tebeos de mediados de los cincuenta.
El esquema es repetitivo pero está bien trabado, con la suficiente intriga, combates y extravagancias para que el interés no decaiga. En un marco totalmente fantástico, la verosimilitud se consigue gracias a la abundancia y relieve de los secundarios: en la primera viñeta del número 45 hay un resumen de lo publicado que ilustran los rostros de nada menos que diez personajes que en esos momentos intervienen en la acción. Saber moverlos en la trama no está al alcance de cualquiera; de las relaciones entre ellos surge el melodrama, que es uno de los tres factores clave, junto al dinamismo y la fantasía, para conseguir convertir en éxito cualquier colección de cuadernos de aventuras.
Hay que destacar las espectaculares portadas de Martínez, coloristas, muy bien compuestas, con una rotulación funcional y decorativa. En el interior su trabajo es tan apresurado —recordemos que compagina Red Dixon con varias colecciones a la vez— como funcional, muy claro, de fácil lectura y con contados alardes gráficos. Osete, limitado en las posturas de la figura humana, se repite, pero es muy hábil tanto para el espectáculo como para la secuenciación: sus personajes se mueven de una a otra viñeta dando impresión de vida, algo que otros dibujantes técnicamente más dotados son incapaces de lograr, factor imprescindible cuando se pretende sumergir completamente al lector en el mundo de papel. Mención aparte merecen unos monstruos de ingenuidad encantadora. No son lo suyo, pero esa limitación, voluntariosamente combatida, les provee de un encanto especial que el paso del tiempo no ha hecho más que incrementar.
La colección constituye un completo éxito comercial. De hecho, hacia 1957 la editorial reedita de nuevo sus setenta ejemplares, algo a lo que la censura está muy atenta, pues alguna ilustración que en 1955 pasase sin problemas su filtro no lo consigue solo un par de años más tarde. Los hombres voladores de rostro de pájaro y alas membranosas que aparecen en la cubierta del número 29 se cambian en la segunda edición por señores corrientes dotados para el vuelo de una mochila cohete. La incomprensible sustitución abarca todo el cuaderno, con viñetas dibujadas de nuevo para borrar cualquier vestigio de las criaturas aladas. El hecho se repite poco después, en la entrega número 33, donde seres peludos con pico de pájaro son cambiados en la segunda edición por salvajes lampiños de aspecto completamente humano. No se me ocurre explicación que justifique tales medidas, como no sea la desconfianza con que se ha mirado siempre lo fantástico desde los sectores más retrógrados, pero si esta fuese la causa, los ejemplares sucesivos no mostrarían los abundantes monstruos y criaturas imaginarias que figuran en portadas e interiores sin mayor problema. Habrá que renunciar a comprender los retorcidos mecanismos mentales de un organismo tan celoso como absurdo, omnipresente en nuestras viñetas durante toda la dictadura.
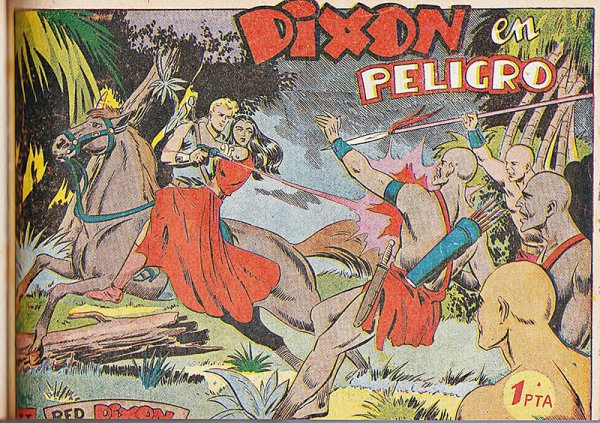 |
| Version censurada (arriba) y el original sin censurar (abajo) del n° 33 de Red Dixon. |
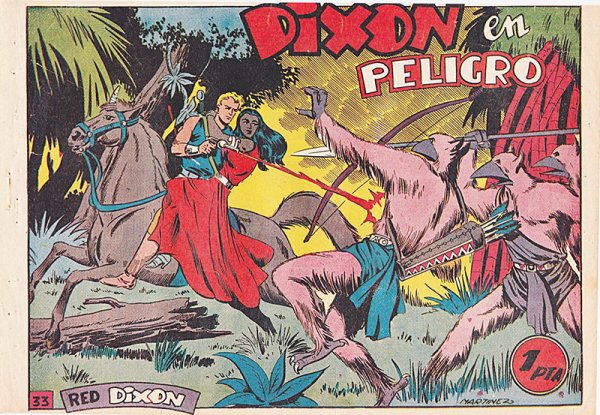 |
Los dos últimos cuadernos de esta primera parte incluyen sendas ilustraciones publicitarias a toda página que anuncian el lanzamiento de una segunda serie. Imágenes de naves sobrevolando las calles, casas ardiendo, la silueta de la Sagrada Familia, gentes de traje y sombrero huyendo a la carrera y seres extraños y grotescos se acompañan de textos como «¡Marcianos sobre Barcelona! ¡Los macroons de Marte siembran el espanto y el terror!» o «¡Las calles de Madrid invadidas por seres procedentes de un remoto planeta!». Difícil imaginar un reclamo más eficaz para que el lector acuda la semana siguiente al kiosco, ávido de contemplar unas escenas tan tremebundas como inusitadamente cercanas.
 |
| Red Dixon. |
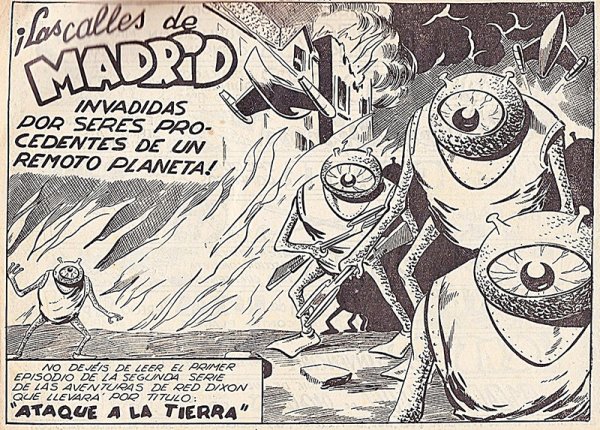 |
Y es que la invasión marciana empieza precisamente por España, donde aterrizan gran cantidad de platillos volantes sembrando el terror. Menos mal que en ese momento Red Dixon se encuentra en Barcelona, haciendo escala en el viaje de novios a Mallorca que tiene planeado. Así, no tarda en incorporarse como colaborador con las fuerzas armadas españolas, en escenas fascinantes que incluyen el desembarco en el Tibidabo de los macroons, criaturas rechonchas cuya cabeza es un ojo gigantesco. Poco más tarde la Tierra emprende la contraofensiva, enviando al ya coronel Dixon a Marte al mando de una expedición militar que incluye armamento pesado. A partir de ahí, todo es muy similar a lo ocurrido en la primera parte: hay un tirano con ansias de dominar el planeta, un ejército de resistentes se le oponen, reinos diversos, bellas princesas… Cuando la fuerza expedicionaria regresa a nuestro mundo, allí se queda Red para seguir la lucha contra el opresor.
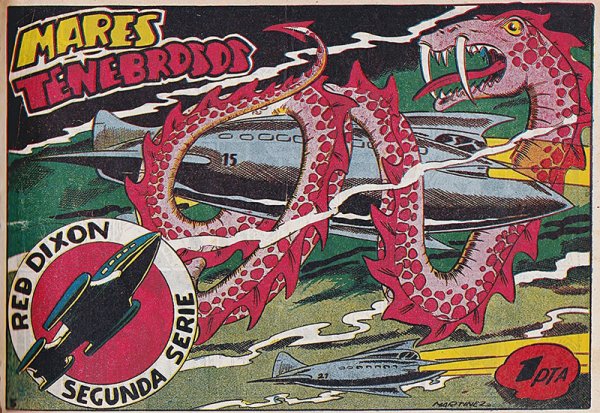 |
| Red Dixon. |
Lo que parecía iba ser más de lo mismo cambia cuando la esposa de Dixon, inquieta por su suerte, decide ir a buscarlo a Marte con ayuda de sus antiguos amigos de Venus. Con este pretexto comienzan a intervenir personajes de los que protagonizasen la primera parte, confirmando la inserción de la acción en el tiempo. Rankor, antiguo pretendiente de la esposa de Dixon, es un oficial taimado que consigue hacerse con el gobierno de Marte para intentar desde allí conquistar Venus y hacer lo mismo luego con la Tierra. Se inicia entonces una verdadera guerra de las galaxias que tiene como escenario los tres planetas. Regresa así el esquema bélico, pero en unas proporciones nunca antes vistas; entre medias, Dixon tiene un hijo, y su esposa pasa a intervenir con personalidad y voluntad propias en la acción. Como en la anterior, monstruos, paisajes exóticos y alienígenas de toda clase proporcionan colorido a la aventura, destacando por encima de todos los macroons, seres colectivos regidos por un solo y gigantesco cerebro que en realidad es quien vive, piensa y siente por todos ellos.
Martínez se muestra igualmente esplendoroso, sobre todo en las cubiertas, consiguiendo transmitir con su trazo firme y esforzado las emociones precisas para que el interés nunca decaiga. No sucede lo mismo cuando en 1958, acabada esta segunda parte, la editorial lance una tercera subtitulada “El héroe del espacio”: el trabajo del dibujante, que ha ido ganando técnica y sabiduría gráfica, contrasta con unos guiones agotados en los que de nuevo se repiten los mismos motivos que en los ciento sesenta y seis ejemplares anteriores. Pese a la atractiva presentación de los cuadernos, un público cansado de las mismas historias le da pronto la espalda, cerrándose el ciclo cuando esta tercera parte no lleva más que veintidós ejemplares publicados.
Las historietas de Red Dixon no se agotan con estas tres colecciones. En la revista La Risa aparecen algunas aventuras suyas seriadas, de escasa duración y argumentos forzosamente sencillos anclados sin variación en el mundo del tópico. Poco significativas en sí mismas, certifican sin embargo la popularidad que el personaje goza entre los lectores. Y es que, con todas sus limitaciones, Red Dixon es la más conseguida de las space opera que en sus primeros años de existencia constituyen el grueso de la producción de tebeos de ciencia ficción. Un guión que trasciende los esquemas del género acercándolos a los de nuestro cuaderno de aventuras y un dibujo solvente y funcional que mejora a medida que avanza la serie la convierten en una de las colecciones, si no más originales, sí más populares y perdurables entre todas las de temática fantástica de su época.
Aunque de forma irregular, los comic books de Superman llevan distribuyéndose en España desde 1952 a través de las ediciones de la mexicana Novaro. Muy apreciados por el público, su elevado precio los deja fuera del alcance de la mayoría de lectores, y su huella en el devenir de nuestra historieta tarda aún bastante tiempo en dejarse sentir. Aunque no es el superhéroe figura desconocida en nuestro país[10], su presencia entre los cientos de títulos de cuadernos de aventuras es escasa. Constituye una excepción la última producción de carácter fantástico que emprende ediciones Marco, la colección Rock Robot, ilustrada por Martínez Osete en 1957, según guiones de Berenguer Artés.
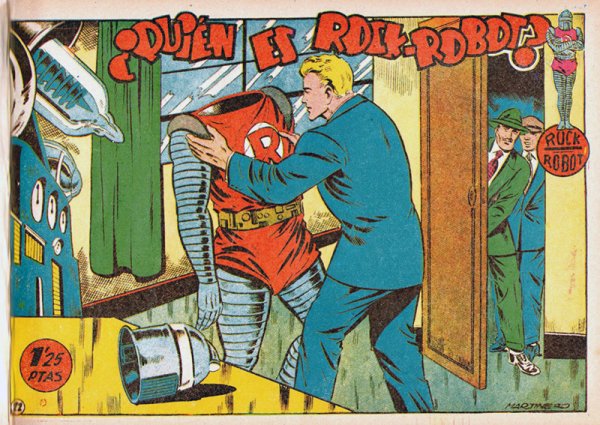 |
| Rock Robot. |
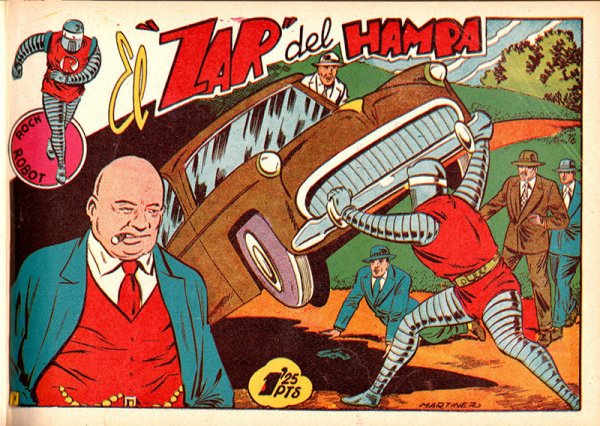 |
Tras este nombre de grupo de tecnopop de los ochenta se encuentra una historieta nada convencional en el mercado español: aventuras de un hombre mecánico dotado de insólita fuerza —levantar a pulso automóviles o incluso tanques es tarea rutinaria para él— teñidas de un suave aroma de ciencia ficción. Rock Robot es en realidad un ingeniero llamado Taylor Kent —curiosa la coincidencia de apellido con Superman—, fabricante de un traje metálico que mediante cargas periódicas de rayos le otorga su poder; además un pequeño mecanismo instalado en su yelmo proyecta una luz capaz de paralizar a sus enemigos, y todo mucho antes de que Iron Man hiciese cosas muy parecidas en los comic books de Marvel. Como buen superhéroe, Kent guarda su personalidad secreta incluso ante su novia, que hasta la última entrega le cree, como todo el mundo, un artefacto mecánico.
Las aventuras son de corta duración, uno o dos cuadernos a lo sumo, lo que no permite desarrollar la complejidad desplegada en obras como Red Dixon. Llama la atención el escaso papel que lo fantástico juega en la serie, quedando sin explotar un planteamiento inicial que presentaba en este sentido grandes posibilidades, y perdiéndose la ocasión de crear algo realmente innovador que anticipase el género de superhéroes tal como Marvel lo define pocos años más tarde. Rock Robot enfrenta villanos comunes y corrientes, desde los consabidos gánsteres a piratas chinos, espías o saboteadores sin ningún carácter especial. Incluso los sabios locos, que tanto juego suelen dar, aparecen una sola vez, cuando uno de ellos inventa otro robot destinado a plantar cara al héroe. Una lástima, por cuanto la talla de un héroe se mide por la calidad de sus enemigos, y los del primer y único hombre mecánico del tebeo español resultan ser decepcionantemente vulgares.
El trabajo de Martínez es una vez más muy correcto, sobre todo en unas portadas llamativas, coloristas y de impecable composición. Aún permanece el autor algunos años junto al editor Marco, para el que crea varios títulos, algunos tan destacables como Simba Kan (1961), un tarzánido que ejerce en el Imperio Romano, y Thorik el Invencible (1960), espectacular historia de vikingos en la que pone especial ilusión, consiguiendo facturar la mejor de sus muchas obras. Cuando abandona Marco se integra en el equipo de Bruguera, donde se convierte en uno de los dibujantes asiduos de El Capitán Trueno y El Jabato, entre decenas de trabajos más, muchos de carácter humorístico, que elabora hasta el momento mismo en que el gigante editorial cierra definitivamente sus puertas.
NOTAS
[1] Puede consultarse sobre este héroe del pulp británico en la dirección web: https://pdsh.fandom.com/wiki/Zero_the_Silent.
[2] Puede encontrarse más información sobre estas historietas en Porcel, Pedro: Superhombres Ibéricos. Ediciones de Ponent, Alicante, 2014.
[3] En 1974 regresa al medio, publicando por entregas en la revista Chito (Juan Martí Pavón Editor) la historieta El monstruo extraterrestre, ilustrada por Emilio Freixas. La publicación constituye un nostálgico intento de revivir los años de esplendor de Chicos (Baygual/ FET/ ediciones Chicos, 1938-1950), y en ella aparecen buena parte de los antiguos colaboradores de la revista.
[4] Información más detallada sobre estas colecciones se encuentra en Eguidazu, Fernando: Una historia de la novela popular española. Ediciones Ulises / CSIC, Sevilla, 2021.
[5] Más tarde publica la historieta por entregas Hazañas de Hernán Pérez del Pulgar, en Asta (Marco, 1946); en 1948, algunas historietas suyas aparecen en P.B.T. (Marco, 1947), aunque no he podido comprobar si se trata de obras nuevas o de reediciones de material prebélico.
[6] Protagonizados por William Powell y Myrna Loy, el ciclo incluye los siguientes largometrajes: La cena de los acusados (The Thin Man, 1934); Ella, él y Asta (After the Thin Man, 1936); Otra reunión de los acusados (Another Thin Man, 1939); La sombra de los acusados (Shadow of the Thin Man, 1941); El regreso de aquel hombre (The Thin Man Goes Home, 1944), y La ruleta de la muerte (Song of the Thin Man, 1947).
[7] Información facilitada por Agustín Riera en 2024.
[8] “Quién es quién: Martínez Osete”, entrevista aparecida en la revista DDT, Bruguera, 1970.
[9] Declaraciones recogidas por José Luis Barón Sesé en la introducción del primer ejemplar, sin numerar, consagrado a Martínez Osete en la revista Héroes de papel, publicada por Juan Miguel Pascual en 1990.
[10] Para un estudio de estos personajes en el cómic español ver Porcel, Pedro: Superhombres Ibéricos. Ediciones de Ponent, Alicante, 2014.