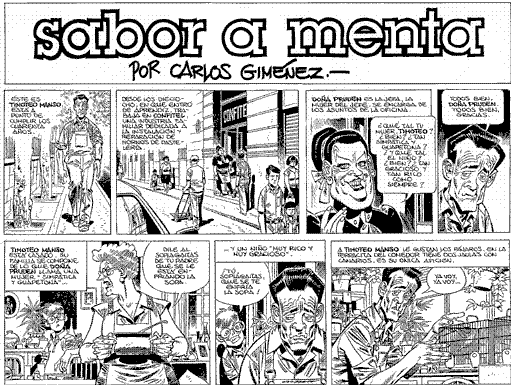SABOR A MENTA. LOS MUCHOS UNIVERSOS DE CARLOS GIMÉNEZ
Decir que Carlos Giménez es un autor versátil sería, lejos de equivocarnos, quedarnos cortos. Nadie duda de su buen hacer en obras tan vastas como la archiconocida Paracuellos, los tomos de Los Profesionales (incluyendo Rambla arriba. Rambla abajo, que casi parece un volumen fuera de dicha serie) o su último título, el historiográfico 36-39 Malos tiempos; trabajos que aunque en capítulos o "entregas", tiras de prensa o historias seriadas, conforman en sí mismas, un todo cuya homogeneidad las dota de un carácter de obra, podríamos decir, "compacta". Pero la narración breve (gráfica o no) es un tema, a veces, muy distinto. Dice Lauro Zavala, a propósito de la minificción, que ésta es «el género literario más reciente y complejo, el más irónico y experimental. Es un género serial, que dialoga con la escritura literaria y extraliteraria. Cada minificción es una maquinaria textual que propone una manera de releer lúdicamente la historia de la literatura» y, a mi entender, es una manera tan buena como otras tantas, para definir la obra del historietista Carlos Giménez que se trata en esta reseña.
 Ya recuerda Óscar de Majo, en una reseña en esta misma casa, sobre las Historias Negras del obscuro Alfonso Font que «muchos creen que es más fácil contar historias cortas que contar historias largas. [...] Todo el que escribe sabe que hace falta mucho más talento y mucho más oficio para escribir una buena historia en dos páginas que para escribirla en cien». Y tiene razón. Giménez, en esta suerte de colección antológica de lo que podríamos llamar "tebeo chico" (en clara referencia a subgéneros dramáticos triste e injustamente denostados por su brevedad como es el sainete u "opereta española") nos muestra una colección de historias (unas más largas, otras más breves) del todo heterogéneas, que ha ido publicando a lo largo de su vida como dibujante de historietas (a veces suyas, a veces no) y que conforman un curioso mapa de argumentos, tonos y estilos que dan fe de, diré atreviéndome a dejar de resultar objetivo, la genialidad de este hombre.
Ya recuerda Óscar de Majo, en una reseña en esta misma casa, sobre las Historias Negras del obscuro Alfonso Font que «muchos creen que es más fácil contar historias cortas que contar historias largas. [...] Todo el que escribe sabe que hace falta mucho más talento y mucho más oficio para escribir una buena historia en dos páginas que para escribirla en cien». Y tiene razón. Giménez, en esta suerte de colección antológica de lo que podríamos llamar "tebeo chico" (en clara referencia a subgéneros dramáticos triste e injustamente denostados por su brevedad como es el sainete u "opereta española") nos muestra una colección de historias (unas más largas, otras más breves) del todo heterogéneas, que ha ido publicando a lo largo de su vida como dibujante de historietas (a veces suyas, a veces no) y que conforman un curioso mapa de argumentos, tonos y estilos que dan fe de, diré atreviéndome a dejar de resultar objetivo, la genialidad de este hombre.
Desde las adaptaciones que hace de textos de algunos de los grandes maestros de la literatura universal (Bécquer, Poe, London) como son las historietas de El Miserere, El extraño caso del señor Valdemar o La Ley (adaptación de Lo inesperado); hasta el dibujo del guión realizado por Víctor Mora para la ficción de Paraíso perdido; pasando por las historias que escribe y dibuja, muchas de ellas enmarcadas, acaso en la tradición de la novela costumbrista, algunas de ellas llegando al realismo e, incluso, rozando el más doloroso naturalismo (Treinta por minuto); Carlos Giménez trata las obras de este Sabor a Menta y otras historias cada una de una manera propia y particular que, sin embargo, pueden ser agrupadas, de manera más o menos arbitraria.
Bécquer, Poe, London. Del cuento ilustrado a la historieta corta
Aunque no se pretende en esta reseña seguir la diacronía de las partes que estructuran el todo que es Sabor a Menta y otras historias, sí empezaremos por la primera de ellas, realizada en 1971 para ser publicada entre las páginas de la revista Trinca. El Miserere está formado, en gran medida (si excluimos las primeras y últimas viñetas), por una suerte de retazos de narración gráfica sesgada, casi fotográfica, donde la imagen hace que el tiempo se detenga, no en un minuto determinado, sino a cada segundo, para esbozar una especie de poesía visual oscurantista y cargada de signos (no en vano, Gustavo Adolfo Bécquer es el mayor representante del Simbolismo literario, alejado por completo, como se suele pensar, del más pasional Romanticismo) que la dotan de un complemento perfecto del texto del poeta sevillano en el que asistimos a la extenuante búsqueda de un músico por descubrir el miserere perfecto hasta que, en un templo en ruinas, oye, hasta la pérdida de la cordura, el más elevado de este género lírico de "boca" de sacerdotes muertos hace años. El segundo sesgado, el efectista claroscuro, la viñeta perfectamente cuadrada, idéntica a otras, con ese papel pautado que nos obliga a recorrer un imaginario camino en el que cada nota parece retumbar en nuestra mente de manera aterradora.

La segunda muestra, también para la revista Trinca, pasa del tétrico simbolismo de Bécquer al oscurantismo aterrador del relato de Edgar Allan Poe que le da título: El extraño caso del señor Valdemar, donde asistimos a los intentos del hombre victoriano (alejándose de la Iglesia y la religión mientras se adentra más y más en ese antropocentrismo que dura hasta nuestros días) que pretende, por todos los medios, burlar a la muerte. En un émulo de Frankenstein o el moderno Prometeo, asistimos al intento de mantener con vida a un hombre (mediante la hipnosis) minutos después de fallecer, y la prolongación de este estado limboide hasta el grotesco final (en la última viñeta). Giménez da pruebas más que suficientes de cómo es capaz de reflejar el auténtico dolor interno mediante las facciones del rostro, la oscuridad de los fondos o, incluso, en el tratamiento de la línea de los bocadillos.
Saltemos unos años en nuestra particular sincronía, hasta el año 1991, para hablar de La Ley, una adaptación que hace Giménez del western de Jack London Lo inesperado, donde un buscador de oro aparentemente enloquece y, tras asesinar a dos de sus compañeros, es reducido por el último y la esposa de éste. Los avatares del tiempo y las inclemencias impiden que las autoridades puedan saber nada del hecho, por lo que el matrimonio decide erigirse en juez, jurado y verdugo del acusado cuya silueta, al final del relato, vemos recortada junto a un fondo que nos muestra al sujeto en su triste final, ahorcado. Quizá lo más destacable de este relato, en lo atribuible claro está, al buen hacer de Carlos Giménez, es el ejercicio de meta-narrativa del que hace gala el autor al incluir el relato que hace la única mujer del cuento, de la vida que han llevado hasta el momento todos los personajes juntos; todo ello mediante viñetas alargadas, horizontales, de lado a lado de la página, a modo de flash-backs que se nos antojan casi sacado de una película de John Ford. Y todo esto sin apenas ser capaces de distinguir el cambio de narración que tuvo que afrontar Giménez por devenires editoriales.
Al trabajar sobre unos textos de sobra conocidos por la mayoría de lectores (al menos en el momento de publicarse), se nota el esfuerzo de Carlos Giménez de adaptar, de la manera más precisa y fiel a los originales, donde queda patente la maestría del historietista en el manejo de los tiempos, ya sean breves (los sonoros segundo de El Miserere) o de media vida (los recuerdos de La Ley).
Visiones de futuro.
Aquí haremos referencia a las dos historias que tratan el devenir en el tomo recopilatorio que nos ocupa. La primera de ellas, realizada para la Enciclopedia Juvenil Pala y publicada en 1974, es El Futuro empieza hoy, una obra por encargo, sin pretensiones, cuya dato más significativo es el cambio de formato que tuvo que acatar Giménez por exigencias editoriales y que, tras retoques y reajustes gráficos que incluyen materiales y técnicas de todo tipo, resulta en unas chocantes viñetas gigantescas, alejadas del estilo del madrileño, que buscan rellenar espacio manteniendo un mínimo de equilibrio en la que asistimos a la conversación de una pareja de adolescentes que discuten sobre cómo será el futuro.
La historia (ganadora del premio al mejor guión, el año de su publicación, por la revista 1984) de Paraíso perdido está realizado por Víctor Mora (sí, el del Capitán Trueno) y es un verdadero cómic de ciencia-ficción al más puro estilo hard de autores como Lem y con tintes de metafísica sentimental en la línea de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. En la historia (publicada en Metal Hurlant en 1978), que abre el telón con una virtualísima masturbación que bien pudo haber servido de inspiración a Marco Brambilla para su película Demolition Man, asistimos al suicidio del hombre que está remolcando lo que queda del planeta Tierra mientras la mujer que siempre ha amado le ruega (sin resultado) que dé marcha atrás.
Del Costumbrismo al Naturalismo. El Realismo de Carlos Giménez
La Gotera (1983) resulta una historieta sencilla, sin pretensiones, hecha desde el cariño (no en vano, está basada libremente en una anécdota que contó Pérez de Ayala al mismo Giménez), y que despierta cierta ternura mientras asistimos a la búsqueda infructuosa de un laureado escritor de fama internacional, de alguien que le arregle la gotera que tiene en el techo de su casa y que ha sido producida por un vecino gruñón y poco comunicativo.
Metro: Lavapiés es, claramente, un retrato costumbrista del barrio donde Carlos Giménez nació y creció. Las escenas (que funcionan cada una y por sí solas como una "micro-historieta") se nos antojan cercanas, casi nuestras, y es difícil no pensar algo como «¡Ey, esto me ha pasado a mí!», en un nostálgico dejà vú que nos deja un buen sabor de boca hasta después de haber terminado de leer la última viñeta donde, como en una enorme pantalla de cine, somos testigos, a la vez, de todas y a cada una de las escenas que hemos presenciado cual inofensivos voyeurs: desde el niño que llama mil y una veces a su padre a comer (enviado por la madre, por supuesto), hasta el mismo padre que le arregla gratis la motocicleta a un desconocido a cambio, simplemente, de convidarlo a una copita de vino en el bar.
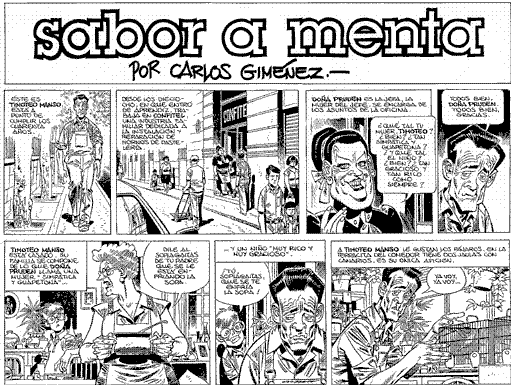
La historieta que da título al álbum recopilatorio, Sabor a Menta, es, ante todo, una hermosa historia de amor. Cuadro menos costumbrista, más realista, en el que asistimos al retrato de esa clase que son los obreros y trabajadores por cuenta ajena, Sabor a Menta (publicado por primera vez como tiras de prensa en El Observador, en 1990) nos cuenta la historia de un hombre sin pretensiones, infeliz, que vive junto a una mujer y un hijo que no lo respetan, en un trabajo donde todos y cada uno de los días son grises e iguales, hasta el día en que debe viajar a Barcelona por motivos profesionales y conoce a la camarera de un bar de la que se enamora y que, además, le corresponde. El relato toma un cariz sensual, expresionista, rayando en un grafismo que podríamos definir como anacreóntico, sin rozar siquiera el mal gusto que dirigiría dicho bello retrato en un grotesco chabacanismo. El título es evocador: sabor a menta por lo dulce del amor encontrado, y sabor a menta también por ese regusto amargo que deja al final, al darnos cuenta de que ese amor se ha perdido, quizá para siempre. Al final, desoladora, cuanto menos, la imagen de los edificios, a lo lejos, recortándose sobre el cielo de Madrid, mostrándonos lo triviales que son los problemas que vemos tan enormes.
Por último, Treinta por minuto es un caso aparte. Libre de derechos de autor, para ser reproducido por cualquier medio que esté interesado, en este desolador relato de final naturalista nos vemos reflejados todos y cada uno de nosotros como ése hombre que habla mucho, piensa mucho y no hace nada, para llegar a una última, paradójicamente luminosa y de un doloroso hiperrealismo, viñeta que muestra a un niño muerto de hambre mientras leemos «Amigo lector: mientras Vd. leía esta historieta, han muerto de hambre en el mundo 30 niños más»; tras lo que no podemos dejar de sentirnos culpables.
Todos conocemos las grandes obras de Carlos Giménez pero, no nos equivoquemos; una gran obra no es necesariamente una "obra grande". Giménez es único a la hora de abstraernos al microverso de cada uno de sus relatos cortos, de sus cómics de apenas un puñado de páginas, de sus "tebeos chicos".
Carlos Giménez crea universos en los que tienen vida propia cada uno de los personajes que allí se nacen, viven y mueren.

 Ya recuerda Óscar de Majo, en una reseña en esta misma casa, sobre las Historias Negras del obscuro Alfonso Font que «muchos creen que es más fácil contar historias cortas que contar historias largas. [...] Todo el que escribe sabe que hace falta mucho más talento y mucho más oficio para escribir una buena historia en dos páginas que para escribirla en cien». Y tiene razón. Giménez, en esta suerte de colección antológica de lo que podríamos llamar "tebeo chico" (en clara referencia a subgéneros dramáticos triste e injustamente denostados por su brevedad como es el sainete u "opereta española") nos muestra una colección de historias (unas más largas, otras más breves) del todo heterogéneas, que ha ido publicando a lo largo de su vida como dibujante de historietas (a veces suyas, a veces no) y que conforman un curioso mapa de argumentos, tonos y estilos que dan fe de, diré atreviéndome a dejar de resultar objetivo, la genialidad de este hombre.
Ya recuerda Óscar de Majo, en una reseña en esta misma casa, sobre las Historias Negras del obscuro Alfonso Font que «muchos creen que es más fácil contar historias cortas que contar historias largas. [...] Todo el que escribe sabe que hace falta mucho más talento y mucho más oficio para escribir una buena historia en dos páginas que para escribirla en cien». Y tiene razón. Giménez, en esta suerte de colección antológica de lo que podríamos llamar "tebeo chico" (en clara referencia a subgéneros dramáticos triste e injustamente denostados por su brevedad como es el sainete u "opereta española") nos muestra una colección de historias (unas más largas, otras más breves) del todo heterogéneas, que ha ido publicando a lo largo de su vida como dibujante de historietas (a veces suyas, a veces no) y que conforman un curioso mapa de argumentos, tonos y estilos que dan fe de, diré atreviéndome a dejar de resultar objetivo, la genialidad de este hombre.